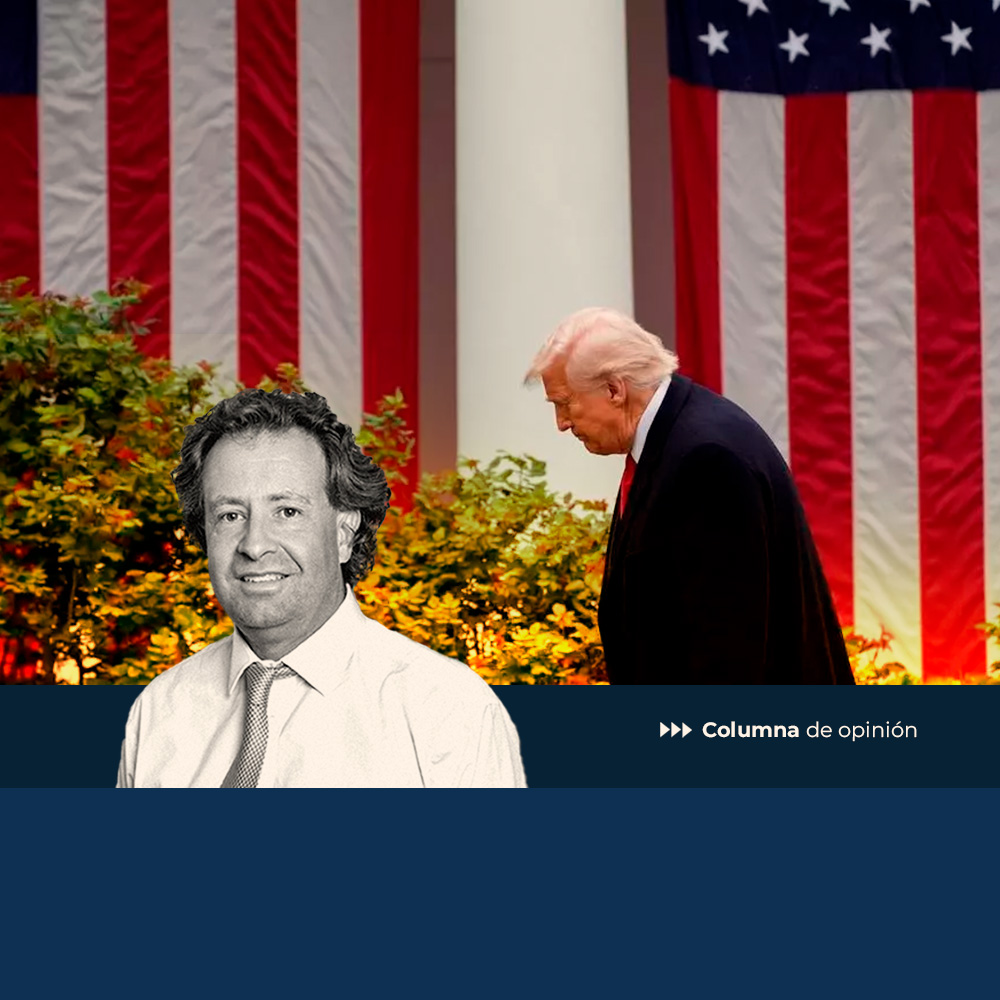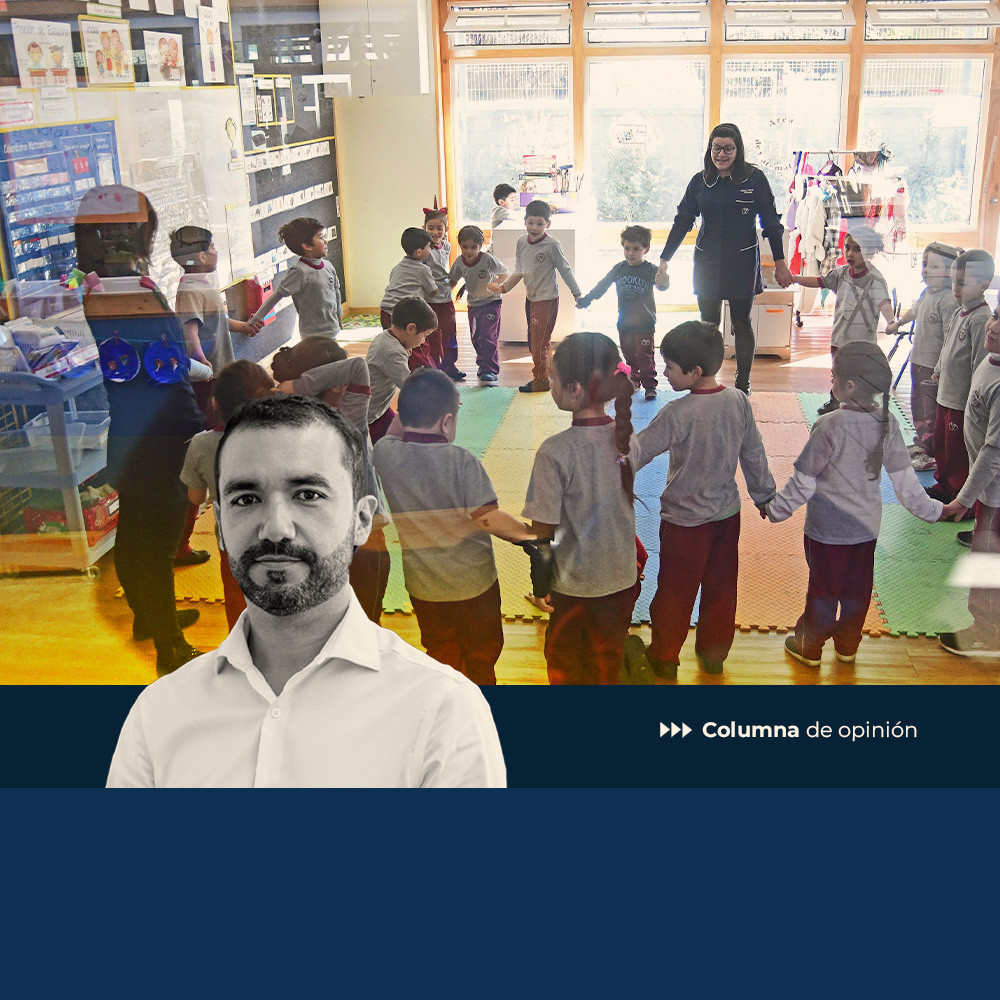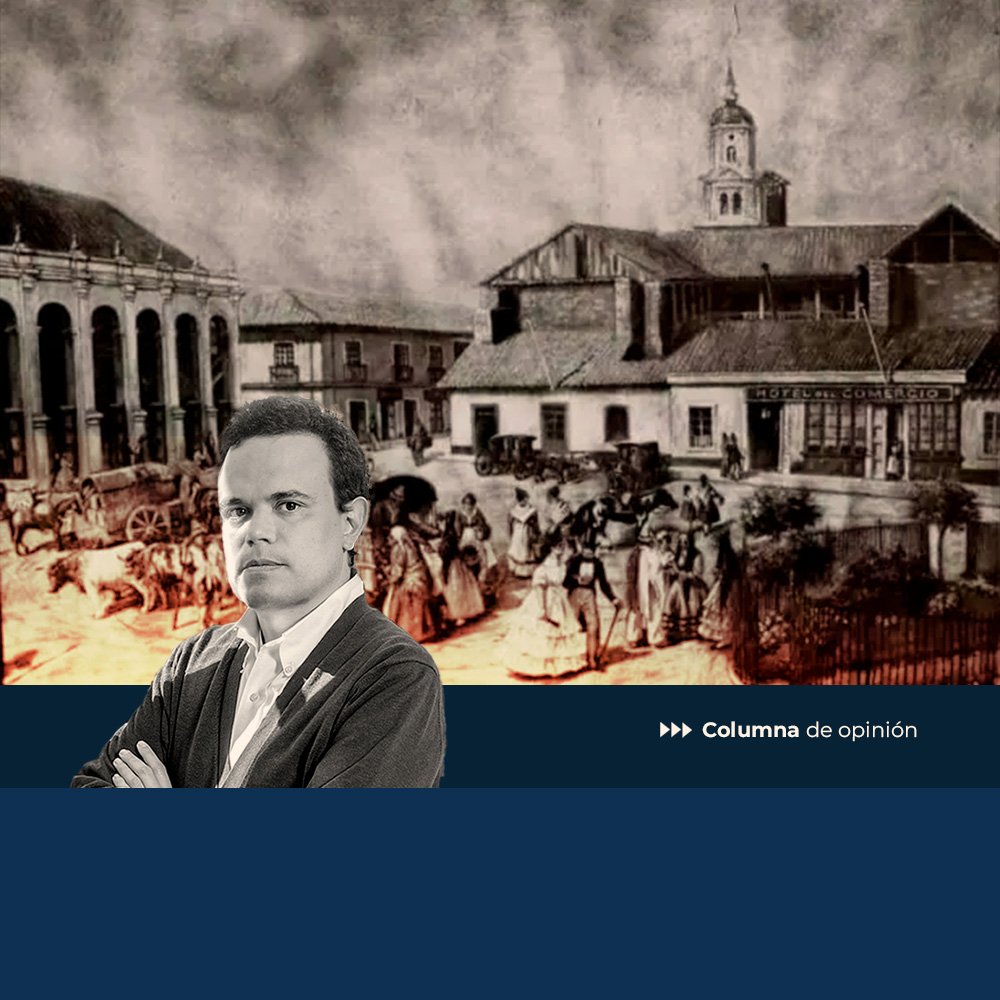Treinta millones de palabras menos habrían escuchado los niños que habitan hogares altamente dependientes de la red social…
Hay tan poca conciencia de esta situación que incluso la política de subsidios monetarios es ciega a esta realidad.
La PSU nos muestra anualmente la enorme brecha que existe entre los resultados de jóvenes que vienen de hogares socioeconómicamente aventajados y aquellos de origen más vulnerable. De eso estamos todos conscientes. Desconocemos, sin embargo, que brechas enormes se registran a los 18 meses de edad en test de habilidades de procesamiento de lenguaje y de vocabulario, y a los 21 meses en memoria. Las tasas a las que crece el dominio de vocabulario y otras habilidades a partir de ese entonces están correlacionadas con el origen socioeconómico de los niños. Antes que la mayoría tome contacto con el sistema educacional se han cimentado brechas enormes de magnitud no muy distinta a las observadas en la PSU.
Treinta millones de palabras menos, de acuerdo a una conocida investigación estadounidense de poco más de dos décadas atrás, habrían escuchado los niños que habitan hogares altamente dependientes de la red social respecto de aquellos cuyos padres son profesionales al cumplir tres años de edad. Para los primeros cuatro años de vida esta investigación y otras similares han concluido que el segundo grupo de niños acumularía un neto aproximado de 560 mil retroalimentaciones positivas respecto de las reconvenciones. El primer grupo, en cambio, recibiría en el mismo período de vida un neto de 125 mil reconvenciones más que retroalimentaciones positivas. Por cierto, estos son promedios, y hay mucha heterogeneidad. Precisamente esta es la que permite pensar que esta realidad no está definida y se puede cambiar.
Esta evidencia, entonces, sugiere que las diferencias en el desarrollo de habilidades cognitivas y, también, socioemocionales dejan su huella desde muy temprano. Los aportes desde la neurociencia apuntan a que estas distintas realidades afectan incluso la arquitectura cerebral de los niños. Crecientemente, se cree que habría una correlación entre estatus socioeconómico y el área de desarrollo del lenguaje, el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, afectando, entre otras habilidades, el lenguaje, la fluidez verbal, la memoria, el procesamiento socioemocional y el autocontrol. Sería exagerado sostener que hay conclusiones definitivas, pero se acumula investigación en ese sentido. Una vez que se toma conciencia de esta situación, es difícil dejar de pensar en otra cosa.
Ahora bien, la situación socioeconómica de los hogares en que nacen los niños tiende a influir a través de distintas avenidas en las disparidades recién reseñadas. Desde luego, la frecuencia y calidad de la interacción entre padres e hijos. No es suficiente que los infantes escuchen conversaciones, sino que estas deben estar dirigidas a ellos. Pero además ocurre que en situaciones de elevada vulnerabilidad ellos pueden experimentar altos niveles de estrés directo o indirecto que la literatura especializada identifica como «tóxico». Los «accidentes de nacimiento» no deberían definir las oportunidades de nuestros niños. Para evitarlo es necesario construir una institucionalidad y políticas mucho más poderosas que las actuales. Chile Crece Contigo fue un muy buen primer paso. El Consejo para la Infancia puede ser un camino para articular las políticas públicas. Pero seguimos en pañales.
Hay insuficiente guía científica en la definición de las intervenciones, las que, además, son escasas y no dan cuenta de los enormes desafíos que significa construir una política efectiva en esta dimensión. Los recursos son modestos y no están utilizados en las iniciativas con mayor potencial de impacto. Cuesta pensar que el país esté dispuesto a destinar cuantiosos recursos a otras políticas públicas, de dudoso impacto social, cuando en la primera infancia existen problemas de proporciones que, de ser adecuadamente enfrentados, serían una fuente de creación de igualdad de oportunidades inestimable.
Hay tan poca conciencia de esta situación que incluso la política de subsidios monetarios es ciega a esta realidad. La pobreza de los niños de menos de seis años alcanza a un 18,8 por ciento, un 61 por ciento más alta que el promedio nacional de 11,7 por ciento. (A propósito de prioridades, la tasa de pobreza de las personas mayores de 65 años es de 5,9 por ciento.) Ahondando en el desbalance de la política social, se puede constatar, a partir de la Casen 2015, que en el 20 por ciento más pobre el subsidio monetario por persona que recibe un hogar con menores de 18 años es apenas un 24 por ciento del que recibe un hogar del mismo quintil sin residentes menores. Adicionalmente, el subsidio per cápita de ese hogar es inferior en un 38 por ciento al que recibe el hogar del segundo quintil sin niños, e incluso un 3 por ciento menor al del hogar sin niños del tercer quintil. Es difícil, entonces, pensar que la infancia es actualmente una prioridad. Cambiar este estado de las cosas dejaría una huella profunda y valiosa en el país. Los períodos electorales son un momento único para abrazar desafíos de esta trascendencia.