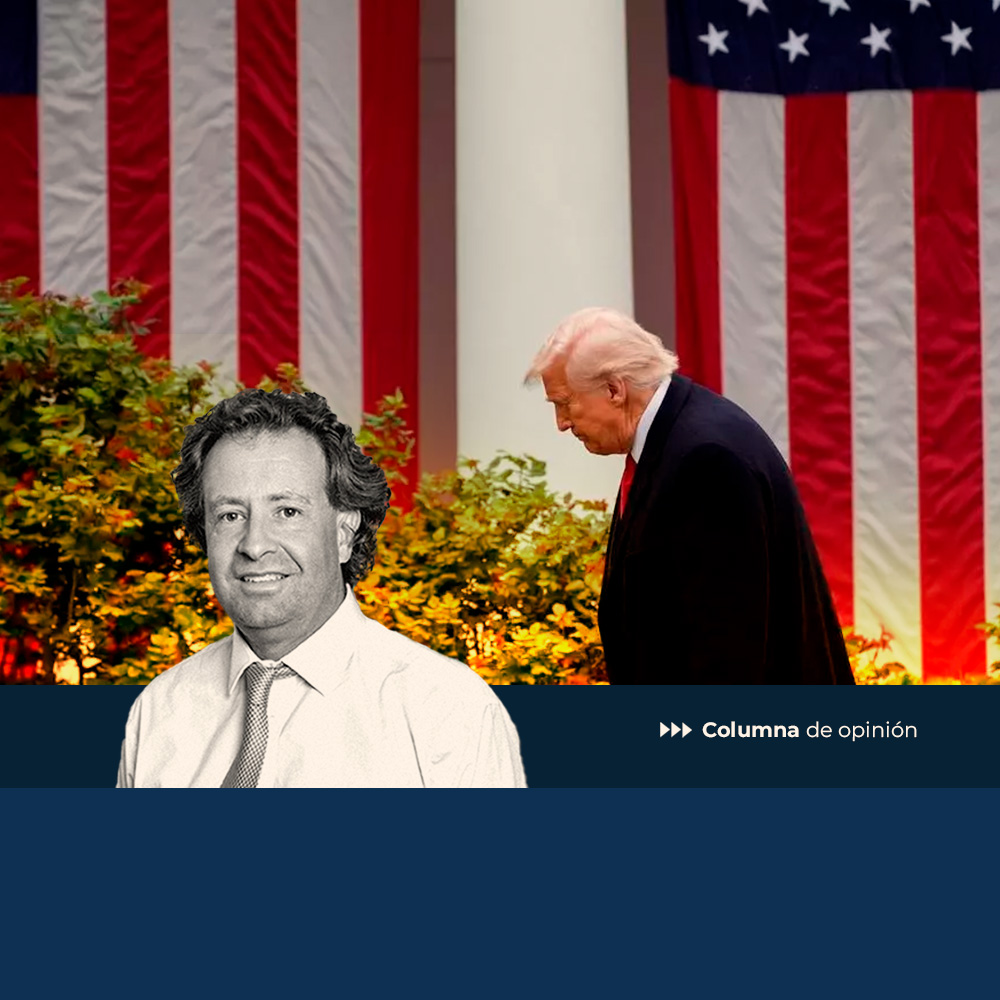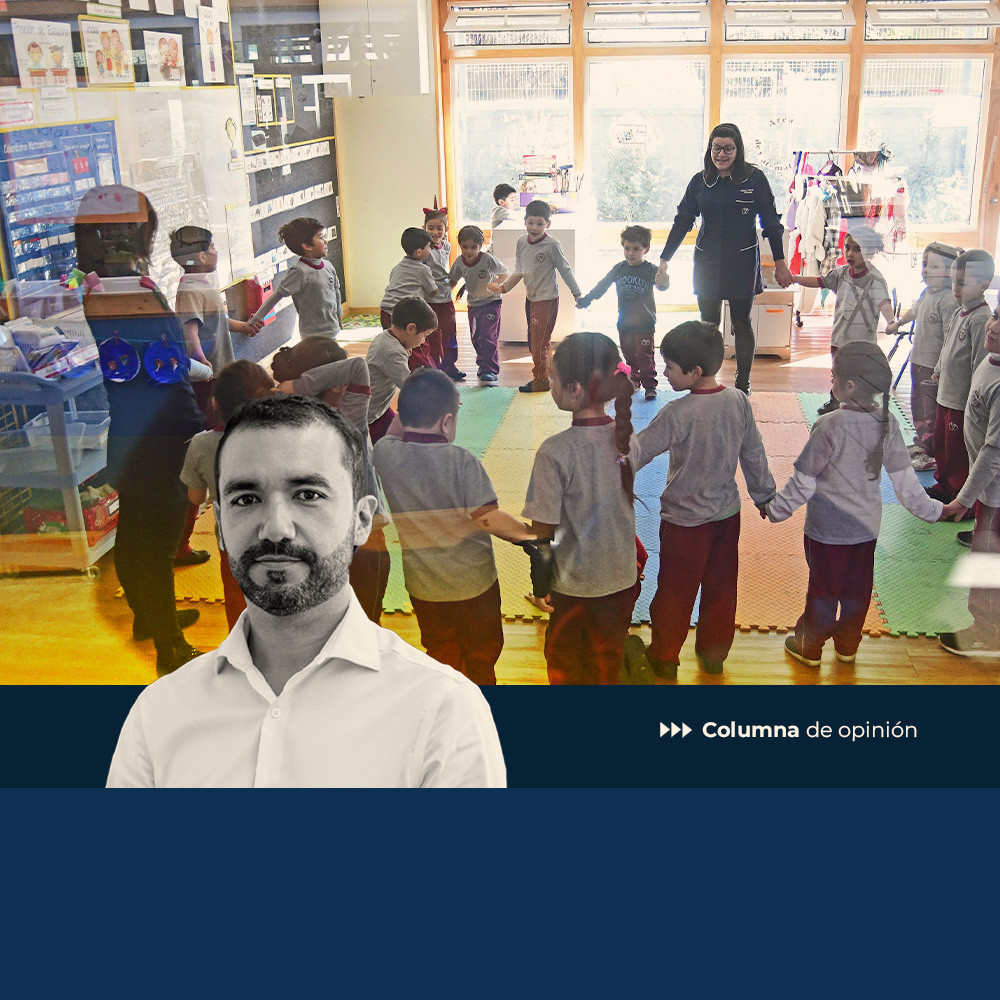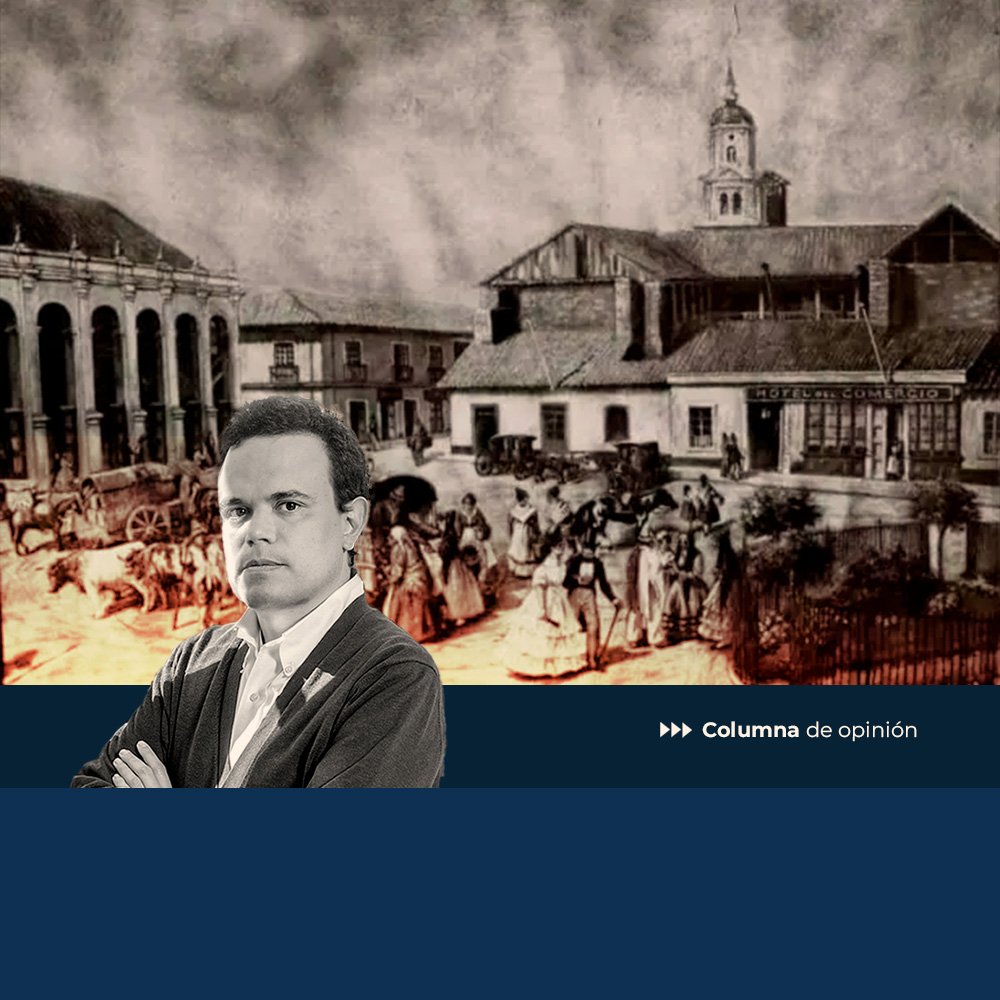Aunque elevemos los recursos públicos en educación no avanzaremos mucho en esta dimensión si éstos no son bien aprovechados.
Que la situación socioeconómica de los estudiantes influye en su rendimiento educativo pocos lo ponen en duda. Eso lo intuimos y desde luego fue formulado por primera vez hace más de dos mil años. Y, por cierto, los distintos estudios empíricos que se han hecho en las últimas cinco décadas en los más diversos lugares del planeta no hacen más que confirmar ese antiguo planteamiento. De ahí que sostener que en el país se habría instalado el mito de que la pobreza o la condición social del estudiante no afecta sus rendimientos académicos no corresponde a la realidad del debate educativo.
Por lo menos en todos los estudios empíricos nacionales que he tenido la oportunidad de revisar los distintos investigadores hacen esfuerzos denodados para controlar por la situación socioeconómica o el capital cultural de los estudiantes y en todos ellos se concluye que estos factores influyen en sus desempeños. Por cierto, de repente en la prensa la discusión se simplifica y se habla de diferencias en rendimiento entre establecimientos sin hacerse cargo de la diversa composición socioeconómica o cultural de sus estudiantes, pero en los diversos debates educativos en los que me ha tocado participar o asistir nunca, que recuerde, he estado con personas que desconozcan esa realidad.
No veo, entonces, que en nuestro país se esté instalando el mito al que aluden en esta misma sección los profesores Corvalán y Elacqua (artículo publicado el 14 de mayo). Claro que para derribar este supuesto mito levantan uno que es ampliamente compartido en diversos círculos, pero que no parece tener ningún sustento empírico. Sugieren muy convencidos de que muchas de las escuelas de buenos resultados en estratos pobres seleccionan a sus estudiantes en función de su rendimiento esperado o gastan en ellos más recursos que otros establecimientos. Sin embargo, olvidan que esta afirmación, especialmente la primera, se puede verificar razonablemente bien de manera empírica.
Si lo que se afirma es cierto, debería esperarse una menor dispersión de resultados en los establecimientos a los que les va bien, sencillamente porque seleccionarían a los estudiantes de mejor rendimiento. No es ello lo que ocurre. Independientemente de la medición de dispersión que se utilice, no es posible establecer tal relación en la prueba Simce. Esto apuntaría a que los establecimientos de buen y mal rendimiento en un mismo estrato socioeconómico no se distinguen entre sí por una composición radicalmente distinta de sus estudiantes, sino porque unos son capaces de elevar los aprendizajes de todos sus estudiantes por encima de lo que es habitual entre los establecimientos de ese estrato. Creo que cualquiera que haya visitado escuelas de buen y mal rendimiento se da cuenta de la diferencia entre ambas, y ésta no tiene que ver con sus estudiantes.
Esta realidad tiene que ser reconocida por la política educativa tanto o más que la relación que existe entre situación social y cultural de los estudiantes y su desempeño académico. De hecho, esta última relación no es aquí demasiado distinta de la que se observa en otros países, pero sí es evidente que usamos los recursos educativos menos productivamente y generamos por este motivo, entre otros, una distribución desigual de oportunidades. Aunque elevemos los recursos públicos en educación, no avanzaremos mucho en esta dimensión si éstos no son bien aprovechados.
En otros sectores la productividad de los recursos se eleva a través de la continua salida y entrada de establecimientos. Por ejemplo, en la industria manufacturera es habitual que después de 10 años permanezca menos de la mitad de las plantas en operaciones. En educación en el mismo lapso se repiten prácticamente los mismos establecimientos. Hay muchas, algunas buenas, razones para ello. Pero esto exige un marco institucional que sustituya, al menos parcialmente, el dinamismo presente en otras actividades. La evidencia que proviene de los estudios basados en pruebas internacionales como PISA o TIMSS comienza a acumularse y sugiere que los rendimientos de los países y la productividad de los recursos educativos son dependientes de las instituciones y los incentivos que cada uno de ellos contempla. Parece interesante concentrar el debate en estos aspectos, que es equivalente a cómo empujar las buenas experiencias educativas, antes que derribar mitos que nadie defiende y levantar otros que no se sostienen.