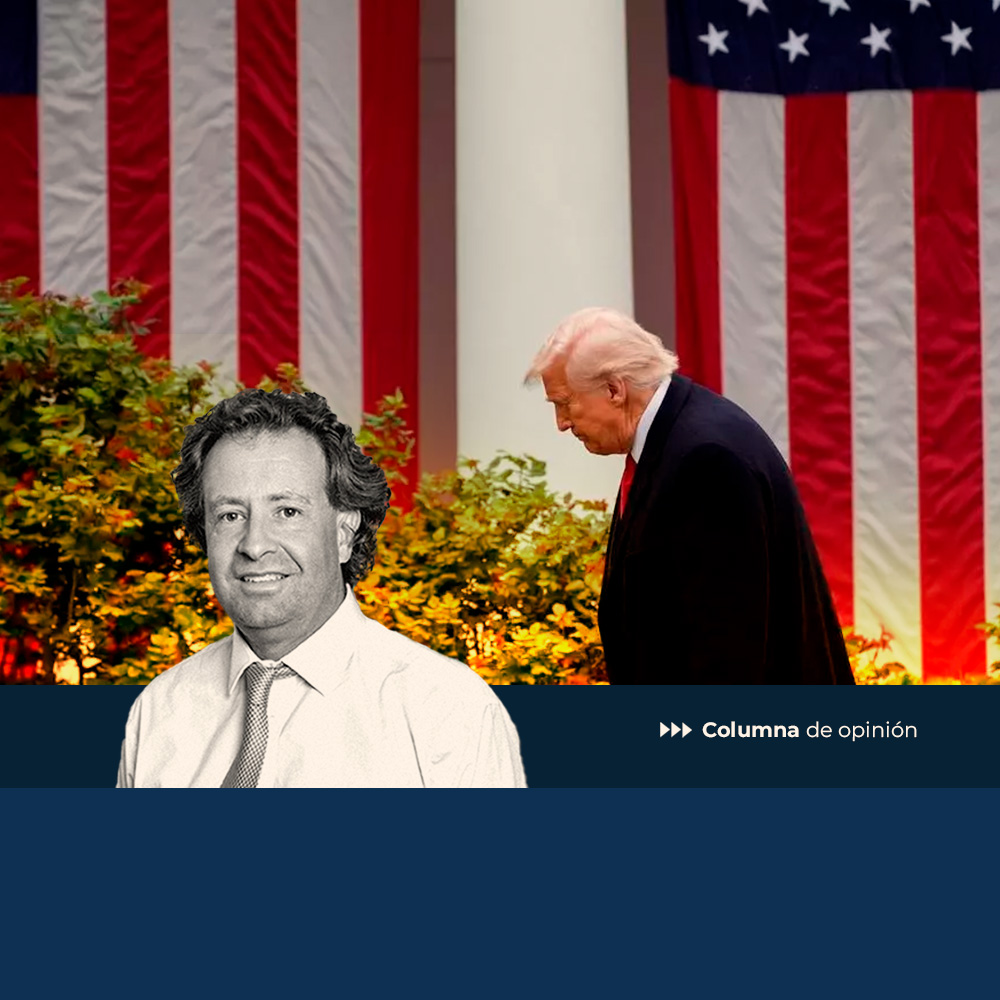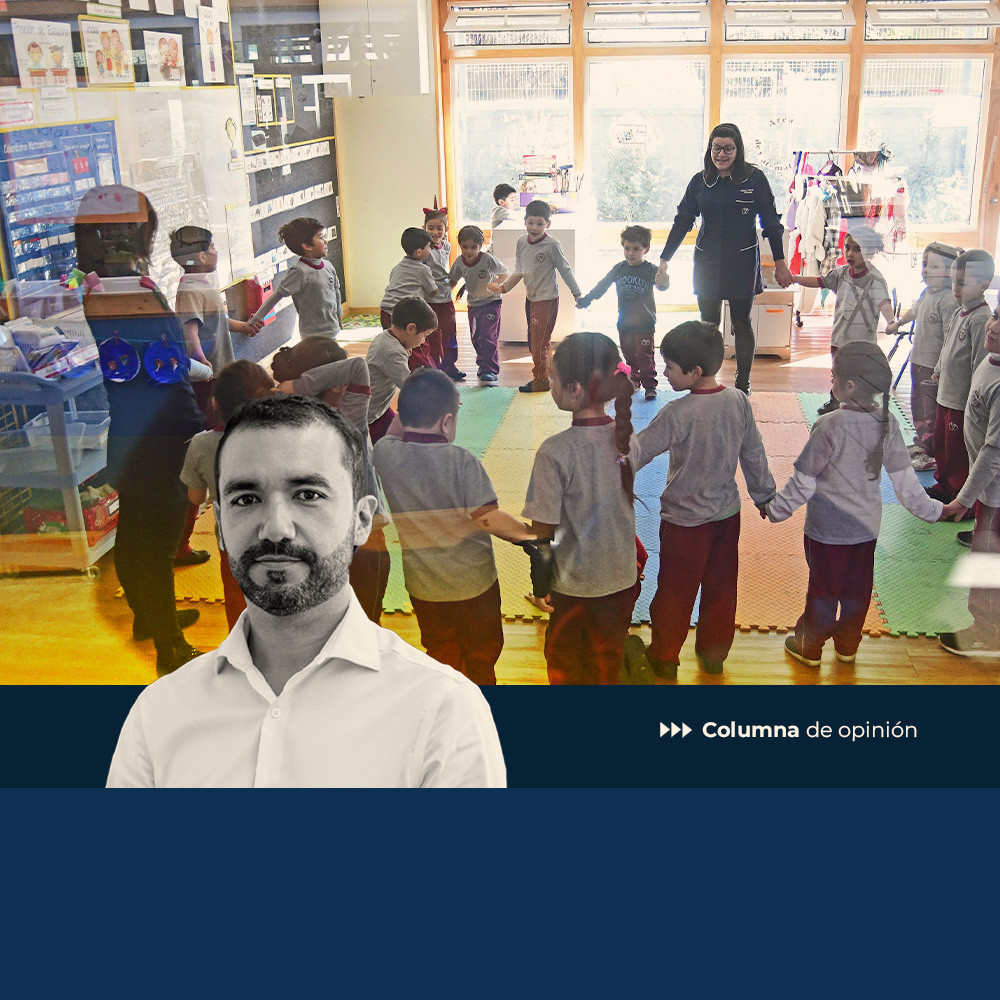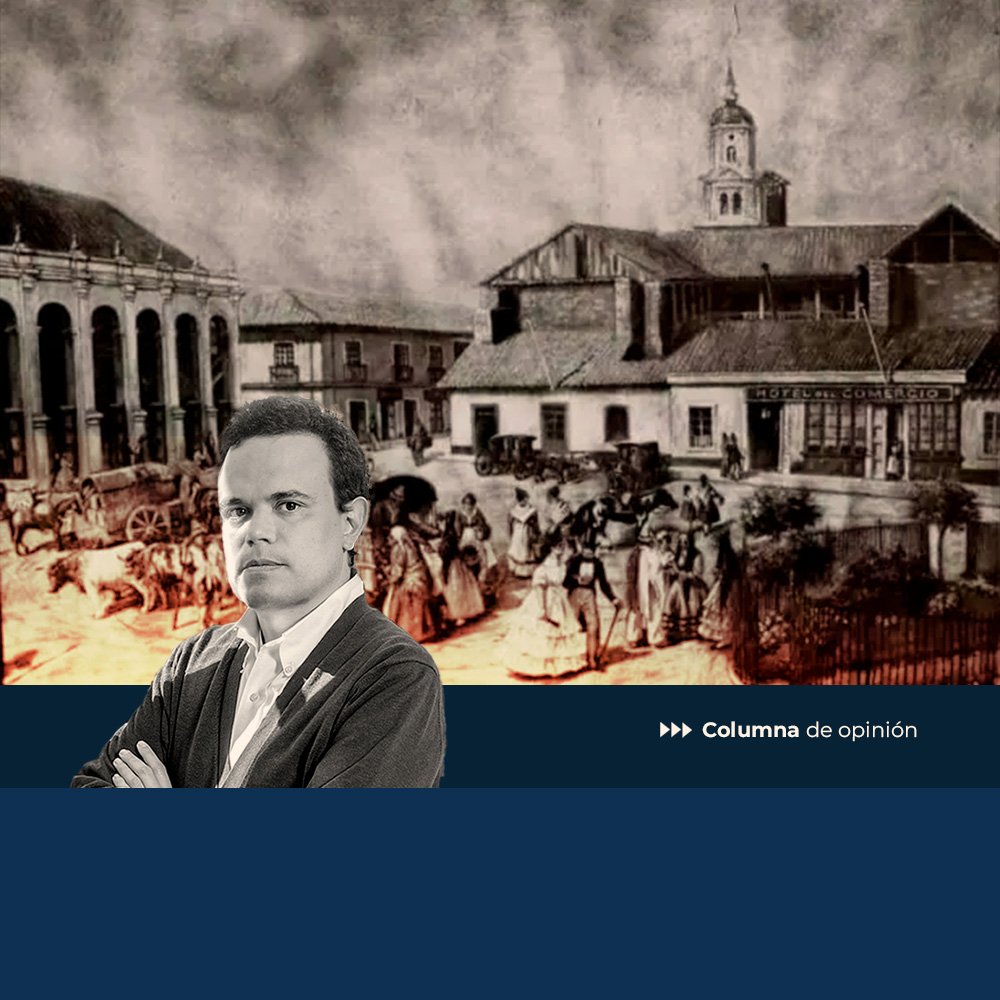La escolástica parece haber sido la manera por excelencia de la universidad medieval. Cuando se rigidizó y desgastó era precisamente la peor escolástica la que no soportaba esta complejidad moderna.
La academia ha sido desde hace siglos el lugar en que las ideas se escuchan entre sí y, con variedad de métodos, luchan. Son ideas novedosas, algunas, y antiguas, otras (las que por su extraordinario desempeño logran volverse clásicas).
Durante ciertas etapas, este lugar ha caído en franco deterioro. Ocurrió con la Academia de Platón, clausurada en el siglo VI d.C. por el mismo emperador y santo de la Iglesia Ortodoxa al que debemos la codificación del Derecho Romano: Justiniano. Sucedió también con muchas universidades de origen medieval. Algunas de ellas recapacitaron a tiempo y sus nombres prosperaron. Otras, en cambio, se deterioraron hasta cerrar y reabrir eventualmente después. No ha habido centro académico de un cometido inalterado.
En no pocas ocasiones la política o la religión hicieron estragos. Adam Smith o el vizconde Chateaubriand fustigaron la ruina de ciertas universidades inglesas torcidas por el culto. La floreciente Universidad de Jena, la de Hegel, Fichte, Schelling y el viejo-terrible Schopenhauer, a principios del siglo XIX, se vio intervenida y deteriorada por consideraciones políticas.
Se habla de la transformación del papel de las universidades. Estas mutaciones no deben hacernos perder de vista lo esencial: que pese a aquellas la academia es el lugar en que fue posible la libertad de cátedra y, con ella, un intercambio fluido de ideas. Es cierto que muchas veces no fue así, que ha sido intervenida por distintas violencias o supersticiones, tomada por patotas de estudiantes, pero también de académicos sectarios, y que hoy a nivel mundial vive una etapa difícil. En todo caso, la Ilustración del siglo XVIII más que un fenómeno universitario fue uno de sociabilidad espontánea propia de salones culturales, y no necesariamente de aulas, que reconquistó la academia. La diosa se trasladó de local para contratacar, pues Atenea es del saber una estratega.
El historiador de las ideas Isaiah Berlin explicó que además de la revolución política (francesa), la industrial (inglesa) y la social (rusa), hubo una cuarta que es menos conocida: la romántica (alemana). Ésta, paradójicamente conservadora, propuso la tesis según la cual el mundo no es un puzle hecho para que todas sus piezas calcen. Más bien, su realidad es compleja en el sentido de que no puede ser enteramente sistematizada. Desde que ocurrió esta revolución del pensamiento, afirmaba Berlin, nos hemos hecho, gracias a ella, más tolerantes ante todo eso que no encaja con nuestros predicados. Y el pluralismo académico ha sido el aporte que hay en que nada calce del todo, el hecho indesmentible de que subsisten tradiciones en el saber que son irreductibles.
La escolástica parece haber sido la manera por excelencia de la universidad medieval. Cuando se rigidizó y desgastó era precisamente la peor escolástica la que no soportaba esta complejidad moderna. Y a este supuesto saber único ya incapaz de persuadir en el variopinto mundo de la libertad, provisto de adelantos tecnológicos se le conoció a partir del siglo XX con el nombre de totalitarismo.