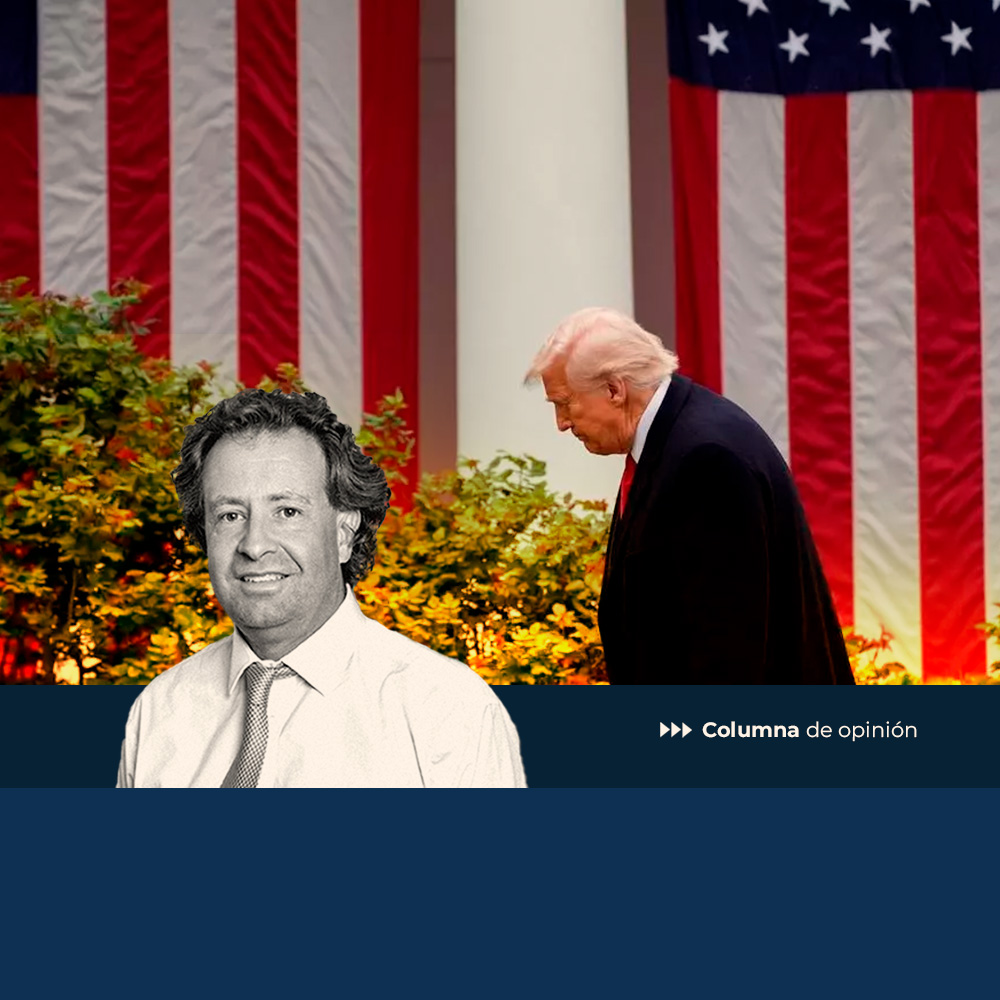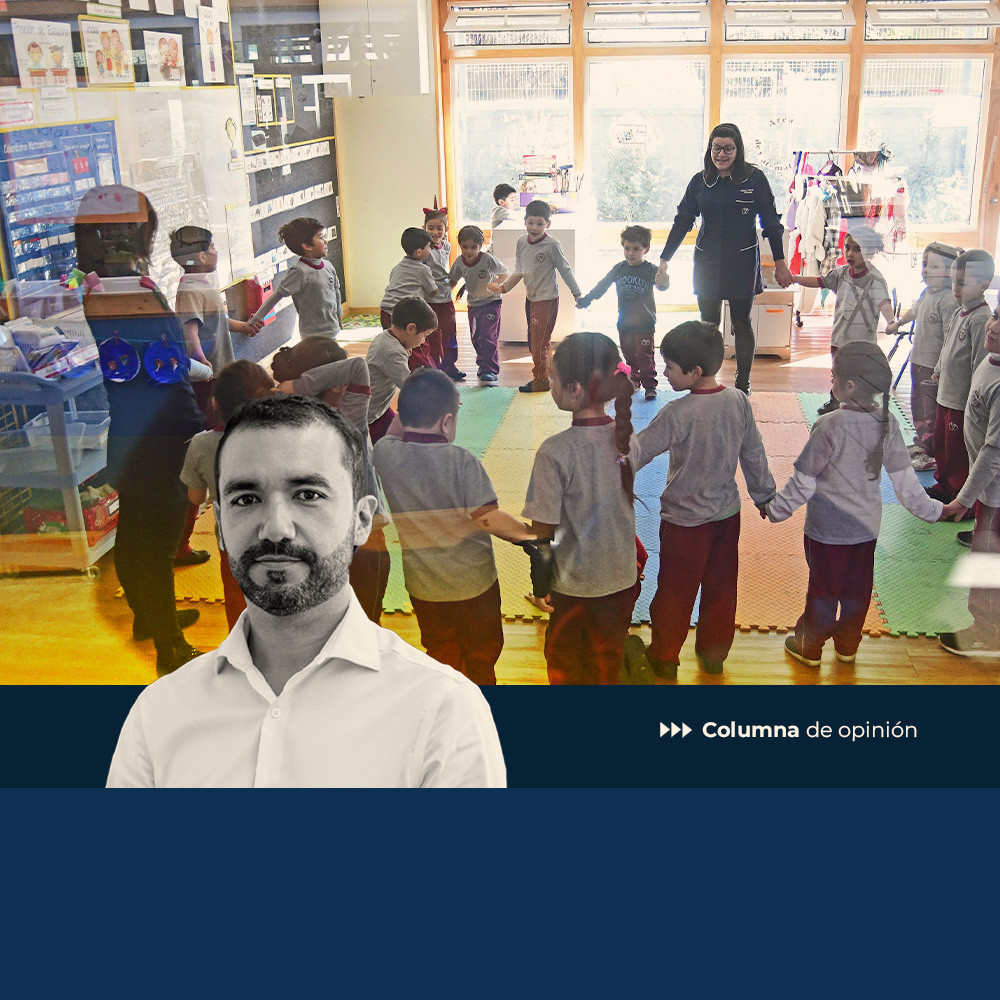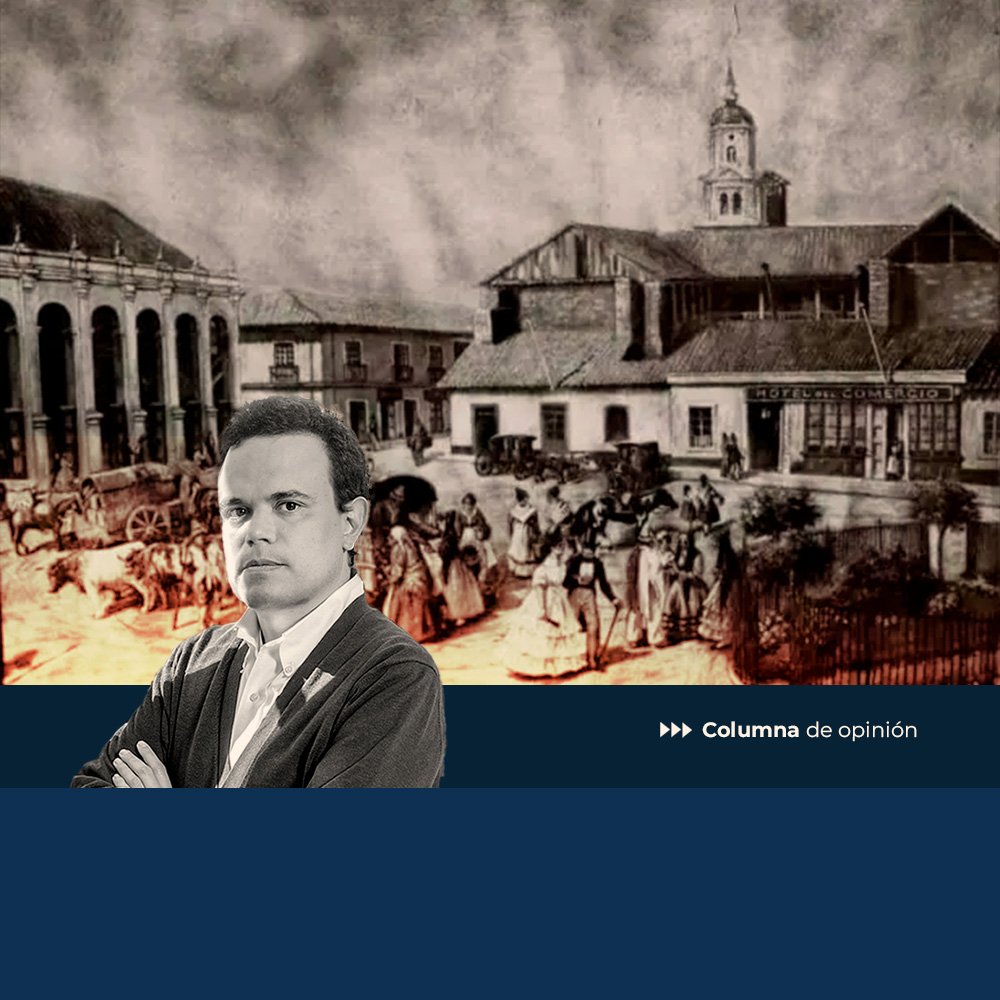«…No parece razonable descartar el encarcelamiento como una herramienta importante de la política antidelictiva…».
«…No parece razonable descartar el encarcelamiento como una herramienta importante de la política antidelictiva…».
Chile tiene una relativamente alta tasa de población encarcelada, del orden de 320 personas por cada 100 mil habitantes. Hace quince años esa tasa alcanzaba a aproximadamente 155. Este número es más parecido al que se observa en muchos países desarrollados: en Holanda, Australia, Reino Unido, España y Nueva Zelandia, por ejemplo, las tasas recientes alcanzan a 100, 124, 154, 165 y 197 personas por cada 100 mil personas, respectivamente. El único país, entre los desarrollados, que se escapa de este rango es Estados Unidos, donde la población encarcelada está en torno a las 760 personas por cada 100 mil habitantes. Una primera mirada a estos números sugeriría que no tiene mayor asidero la tesis de que en Chile los delincuentes viven en un ambiente de elevada impunidad.
Pero estos números no dicen mucho si no son contrastados con alguna medida de intensidad de la delincuencia. Una medida aceptada de dicha intensidad es el grado en que la población de un determinado país ha sido victimizada en el último año en un ámbito limitado de delitos. Hay valiosos esfuerzos internacionales para medir de manera homogénea este fenómeno. Quizás el más relevante es la International Crime Victims Survey, que comenzó a aplicarse en 1989 y que se ha desarrollado en cinco oportunidades: la última vez en los años 2004 y 2005 a través de encuestas representativas en los hogares de los países participantes (su sexta versión se encuentra actualmente en aplicación). En la última oleada de encuestas, la tasa de victimización reportada en el último año para los 30 países participantes fue de 15,7 por ciento, con Holanda, Australia, Reino Unido, España y Nueva Zelandia reportando tasas de 19,7; 16,3; 21,0; 9,1 y 21,5 por ciento, respectivamente. En Estados Unidos, la tasa de victimización fue de 17,5 por ciento.
Nuestro país ha realizado encuestas de victimización desde 2003 que siguen relativamente de cerca el estudio internacional de referencia y muestran importantes diferencias en este fenómeno respecto de esos países. En efecto, acá la tasa de victimización, medida por si uno o más miembros fue víctima de al menos un delito en el último año, alcanzó un 43 por ciento el primer año y un 35,3 por ciento en la última de las mediciones, el año 2008. Como cabe esperar que la proporción de la población aprehendida guarde alguna relación con la intensidad de la delincuencia en cada país, esa mirada inicial que comparaba las tasas de encarcelación, sin referencia al contexto delictivo de cada país, no permite descartar que en Chile los delincuentes sientan que viven en un ambiente de elevada impunidad. Así, no es para nada evidente que se pueda afirmar que la tasa de encarcelación en Chile es alta. Además, las comparaciones son imperfectas, porque los números están influidos, por ejemplo, por el tiempo promedio que permanece cada persona en la cárcel. Por cierto, tampoco puede establecerse una relación «óptima» entre tasas de victimización y población encarcelada.
El punto de fondo es que la tasa de victimización en Chile es bastante alta al compararla con países desarrollados (incluso con algunas ciudades de países en vías de desarrollo que incluye este estudio internacional), y es relevante preguntarse si el aumento en la proporción de la población que es encarcelada contribuye a reducir dicha tasa. Desde el punto de vista teórico, la respuesta es claramente afirmativa. Por una parte, al sacar de las calles a los delincuentes, se impide que ellos cometan nuevos crímenes. Por otra, una probabilidad alta de terminar en la cárcel puede desincentivar la participación de personas en actos delictivos. Varios estudios empíricos nacionales (de uno de los cuales soy coautor con el economista Rodrigo Vergara), que debe reconocerse tienen algunas limitaciones, validan el argumento teórico. Respuestas en la misma dirección se obtienen en otras latitudes con mejores bases de datos que las disponibles en nuestro país. En Estados Unidos, en particular, algunos estudios han estimado que alrededor de un tercio de la caída que se ha observado en la criminalidad desde comienzos de los 90 se explica por el aumento en las tasas de encarcelamiento; es decir, su impacto sobre el control de la delincuencia es significativo. Más aún, estudios cuasi-experimentales realizados en ese país, que han aprovechado la liberación de prisioneros que no han cumplido su pena o la negativa a encarcelar delincuentes en episodios de alta congestión carcelaria -hecho que conceptualmente tiene alguna cercanía con el concepto de puerta giratoria que se plantea en Chile-, sugieren que la liberación de uno de estos delincuentes puede producir hasta 15 delitos anuales adicionales.
Por cierto, corresponde evaluar también si la política de encarcelamiento es costo-efectiva; es decir, si los beneficios superan a los costos. La evidencia en Chile es demasiado precaria o no está disponible como para responder esta interrogante con certeza. Pero recurriendo a la experiencia de otros países donde esos estudios han sido realizados, resulta plausible concluir que en la situación actual esta política seguramente es costo-efectiva. Así, si bien tarde o temprano resultan mucho más costo-efectivas aquellas orientadas a la prevención -desde el aumento en el número y la productividad de las policías hasta la preocupación temprana por niños y jóvenes que se puede prever que tienen riesgos de caer en la delincuencia o en las drogas-, no parece razonable descartar el encarcelamiento como una herramienta importante de la política antidelictiva.