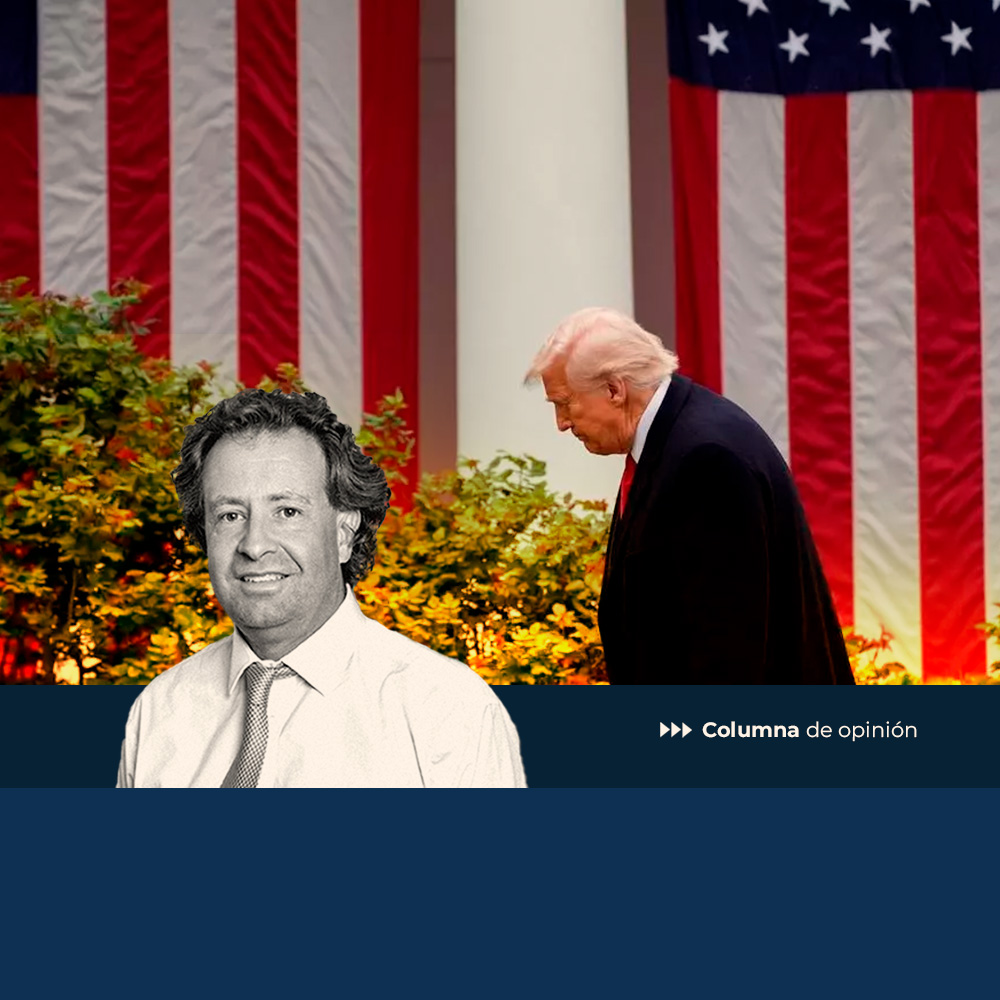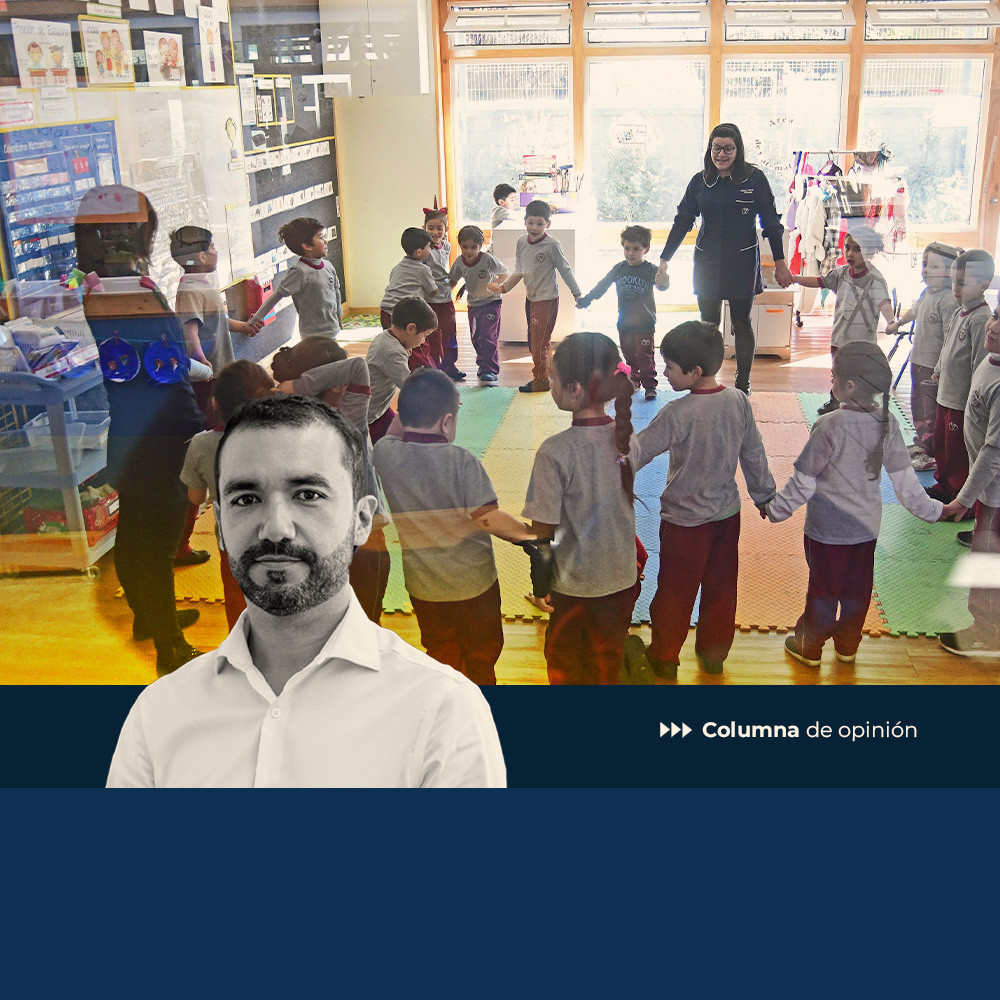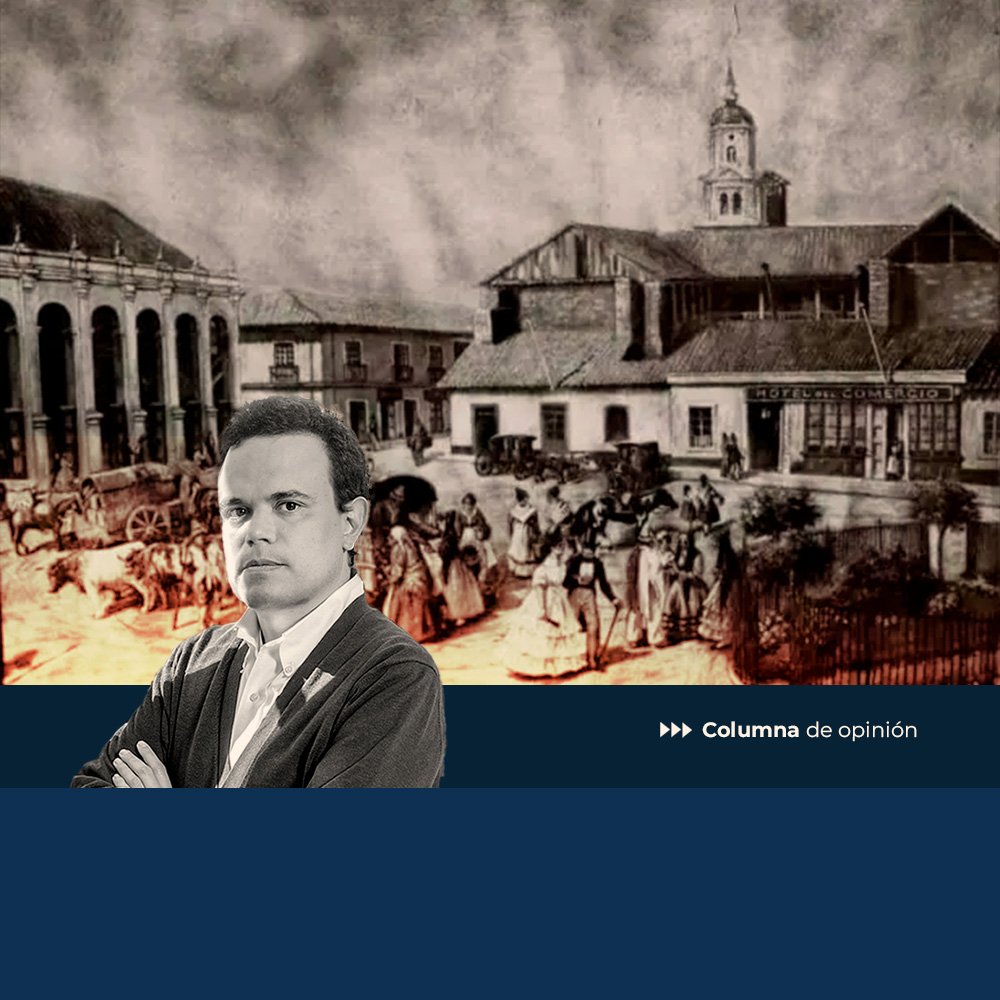Según la base de datos de felicidad que gestiona la Erasmus Universiteit de Rotterdam, hay sólo 45 países que tienen un nivel de felicidad superior al nuestro. Nada mal si se considera que si nos ordenamos por ingreso per cápita, descenderíamos al lugar 56.
Según la base de datos de felicidad que gestiona la Erasmus Universiteit de Rotterdam, hay sólo 45 países que tienen un nivel de felicidad superior al nuestro. Nada mal si se considera que si nos ordenamos por ingreso per cápita, descenderíamos al lugar 56.
Las mediciones de felicidad son algo erráticas y son para muchos países muy infrecuentes y, por tanto, tienen mucho ruido. Pero si usamos cualquier otro indicador de calidad de vida, el país registra un desempeño similar al reflejado por el índice de felicidad.
En mortalidad infantil, por ejemplo, ya parecemos país desarrollado, y en cobertura en educación superior, nos estamos acercando rápidamente a la que exhiben varios países ricos. Definitivamente, ¡nada mal!
Por supuesto, no se requieren grandes dosis de esfuerzo para desempolvar una larga lista de problemas y deficiencias. Y si se mira la desigualdad, todos los indicadores que sugieren mejoras palidecen. Claro que si se escudriña un poco más allá de las medidas habituales de desigualdad, que han mostrado una porfiada persistencia, comienzan a observarse avances, aún sumergidos dentro de la heterogénea realidad de ingresos, empleos, capital humano y situaciones familiares que caracterizan a los hogares chilenos.
Esos desarrollos permiten augurar que la movilidad social va al alza y que se progresa hacia menores niveles de desigualdad. Por cierto, nada de ello nos dejará con la boca abierta, porque en este campo los cambios son graduales, pero tampoco nos provocará indiferencia.
Los énfasis respecto de cuánto ha avanzado el país son obviamente debatibles, pero en el último tiempo el relato que parece estar copando el imaginario colectivo es uno donde hay poco rescatable. Los veinte años de la Concertación parecen haber sido una larga pesadilla de la que se despierta para encontrarse, en una de esas adaptaciones de la Ley de Murphy, con un gobierno donde todo puede ser peor.
Pero algo no cuadra con esa narración. La población sistemáticamente en los últimos años, más allá de coyunturas específicas, ha manifestado que el país está progresando y que está en el camino correcto. Las expectativas sobre el futuro son razonablemente positivas.
Con todo, el clima actual no es enteramente artificial. Los cambios culturales que acarrea la modernización hacen emerger nuevos valores e intereses que buscan ser encauzados y los partidos políticos han sido demasiado lentos en acogerlos. Pero también el presente está influido por la incapacidad de la Concertación de enorgullecerse de sus dos décadas de gobierno y por la incertidumbre que genera en sus partidarios. Se ha vuelto una coalición política cuyo rumbo es difícil de predecir y esa falencia es algo que limita su aspiración a representar al grueso del electorado.
Tampoco ayuda mucho el Gobierno a superar la situación, porque pone poco empeño en articular un proyecto político que desafíe y entusiasme a la población.
Hay, entonces, un clima fértil para que surjan las voces de aquella izquierda nostálgica que aspira a una sociedad distinta. El problema es que requiere de la revolución que ya no es posible. Hay que conformarse con esfuerzos acotados, no por eso menos intensos, que permitan refundar aspectos puntuales de la sociedad en que vivimos.
Paradójicamente, borrada la amenaza de revolución, hay espacio para que grupos de la sociedad civil realicen un esfuerzo similar agitando las banderas de su causa particular. Claro que en las sociedades democráticas los cambios son graduales y recogen la opinión de muchos.
El malestar es, en alguna medida, inevitable aunque focalizado. Todo sigue indicando que, respecto de la evolución general del país, los autocomplacientes, por cierto muy dispersos, siguen siendo la gran mayoría.