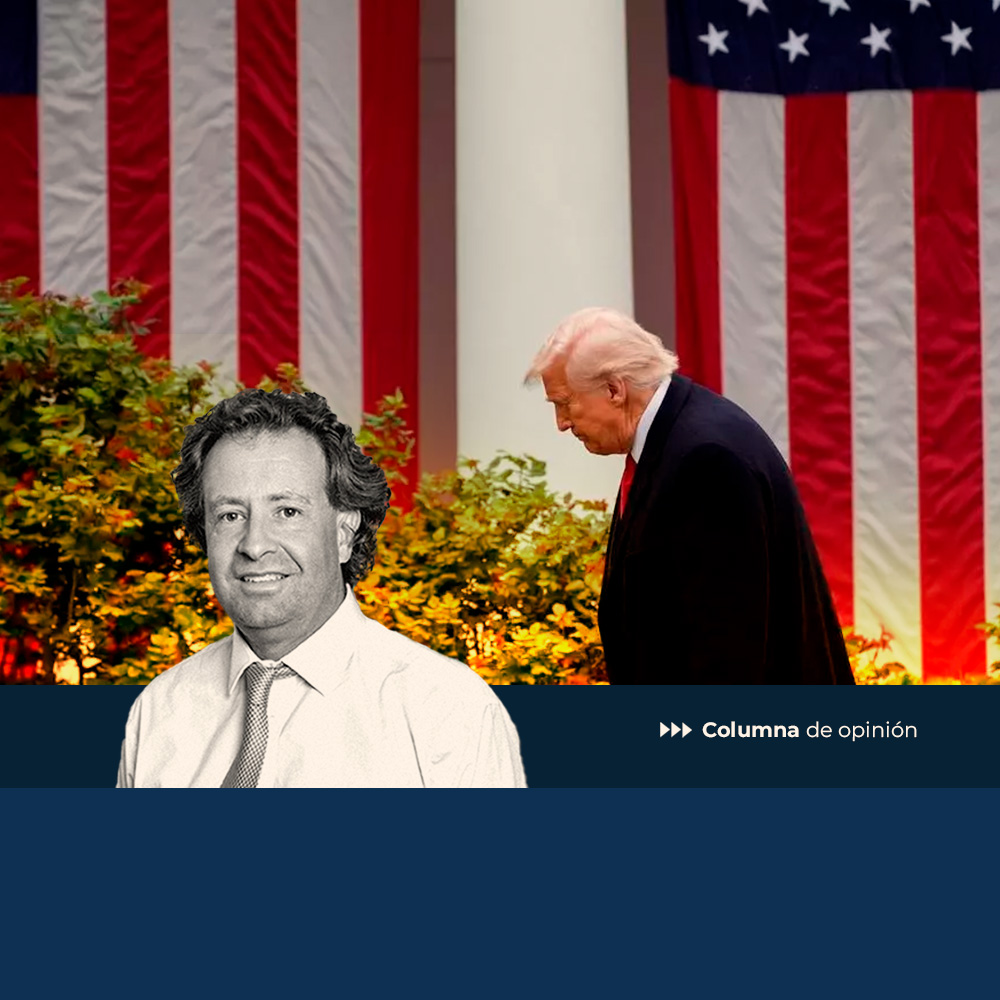La catapulta del libro ha lanzado mensajes notables muy lejos. Ninguna cofradía exclusivista pudo detener sus maravillosos proyectiles carentes de objetivo.
Hubo un largo tiempo llamado prehistórico en que nadie sabía leer ni escribir. Las cuentas y los relatos se cantaban de memoria. Estaban quienes trabajaban en eso.
Hubo otro más reciente, al que se llama historia, en que algunos aprendieron. Es aquel en que se pusieron por escrito poemas como La Iliada y La Odisea.
Tantos textos se acumularon que se erigieron bibliotecas. Algunas fueron quemadas por críticos insobornables quienes preferían que hubiera un solo buen libro.
Durante siglos curas copiaron a mano, junto a esos que eran sagrados para ellos, los escritos que habían pertenecido a sus antiguos adversarios paganos. Por entonces, los libros eran tan escasos y caros que permanecían en relicarios en compañía de objetos venerables.
Posteriormente, se popularizó la imprenta, un sistema que los produjo por centenares de miles. Como lo primero que lanzó en forma masiva fue la Biblia (libro de libros), el sagrado de judíos y cristianos, estos últimos, que tenían poca experiencia en leerla, comenzaron a pelearse. Surgieron infinidad de nuevas religiones, grupos de lectura cuyas interpretaciones discrepaban entre sí. Y se mataron.
Los valiosos libros fueron leídos en voz alta a grandes muchedumbres. Pronto, millones aprendieron a leer para acercarse directamente a ese foco que suscitaba la atención de tantos. Pero, en aquellos tiempos, todavía la gente común leía principalmente lo que estuviera disponible en su propia lengua. Una ínfima minoría de académicos o sacerdotes consultaba libros en distintos idiomas.
Hasta el 31 de enero de 1827, día en que el sabio alemán Goethe le anunció a un joven amigo: comenzará una nueva era, la de la literatura universal. Ella significó que el mundo se llenaría de mentes capaces de traspasar los libros comunes de una lengua a otra, como habían hecho Lutero o los mártires de la traducción Tyndale o Reina con la Biblia.
Libros aparecerían publicados en varias lenguas en su edición original. Se romperían así las barreras entre ellas. La nación monolingüe ya no sería una cárcel de la mente. En un remoto liceo chileno un niño podría leer a Dante, Shakespeare, Balzac, Dostoievski en el idioma de los derrotados inquisidores españoles.
Tiempo más tarde, hace unas décadas, la máquina copiadora perdería el monopolio de las escrituras en serie. Las pantallas de computador y celular pudieron reproducirlas infinitamente. Y con traducciones automáticas cada vez más fiables.
Platón aborreció la invención de la escritura. Dijo que sería una escuela de altaneros. Pablo de Tarso escribió: toda es de provecho.
Ayudándonos a saltar las de los tontos, los libros nos facilitan el contacto con las mentes extraordinarias de todos los tiempos. Las religiones del libro sostienen que con la del propio Dios.
La catapulta del libro ha lanzado mensajes notables muy lejos. Ninguna cofradía exclusivista pudo detener sus maravillosos proyectiles carentes de objetivo.
Y la pregunta que cabe hacerse es la siguiente: ¿todo para terminar leyendo tanta porquería o, peor, nada, como antes de la historia pero, ahora, sin memoria que cante?