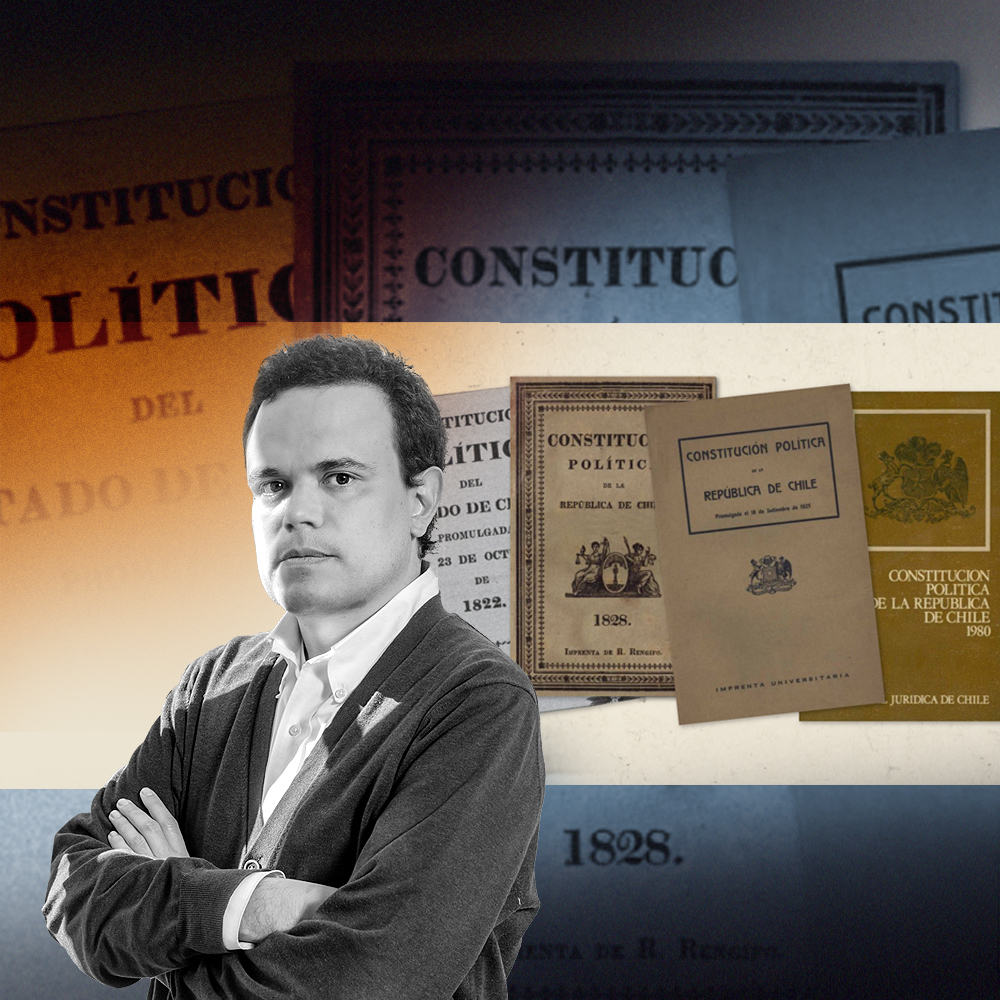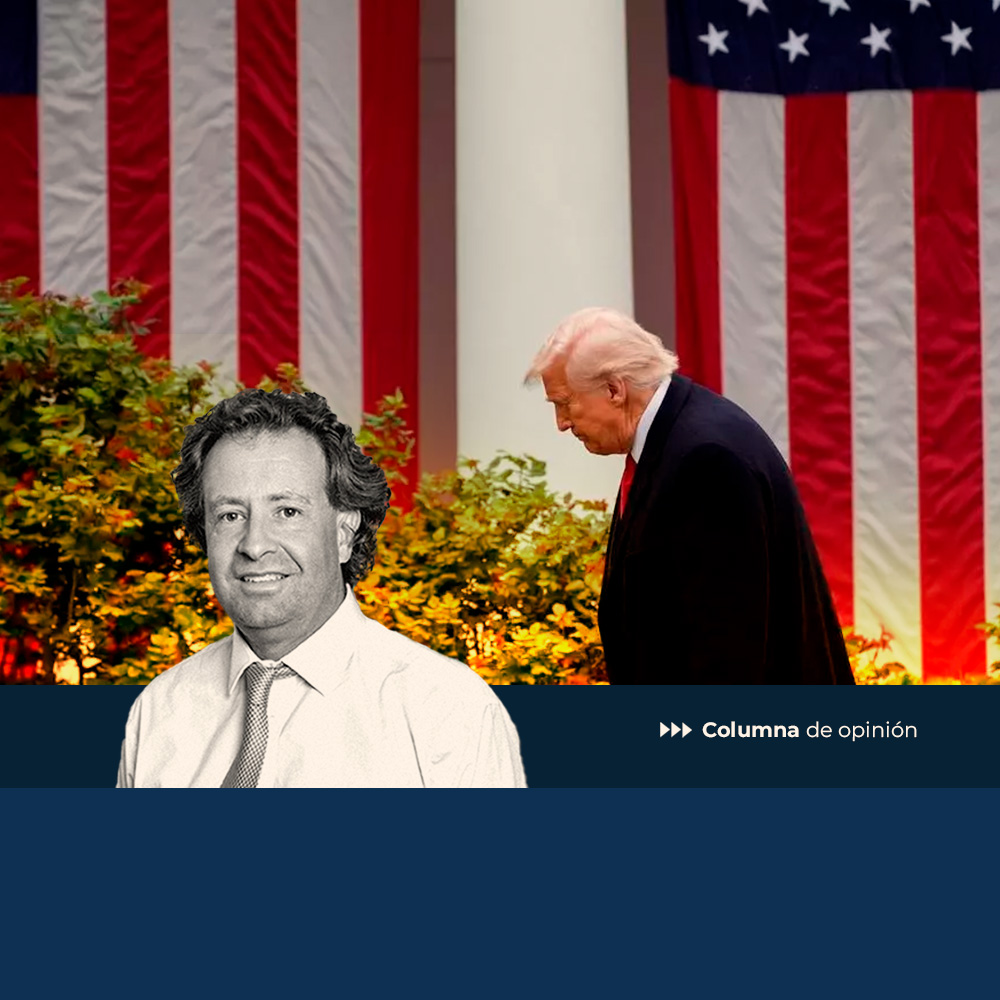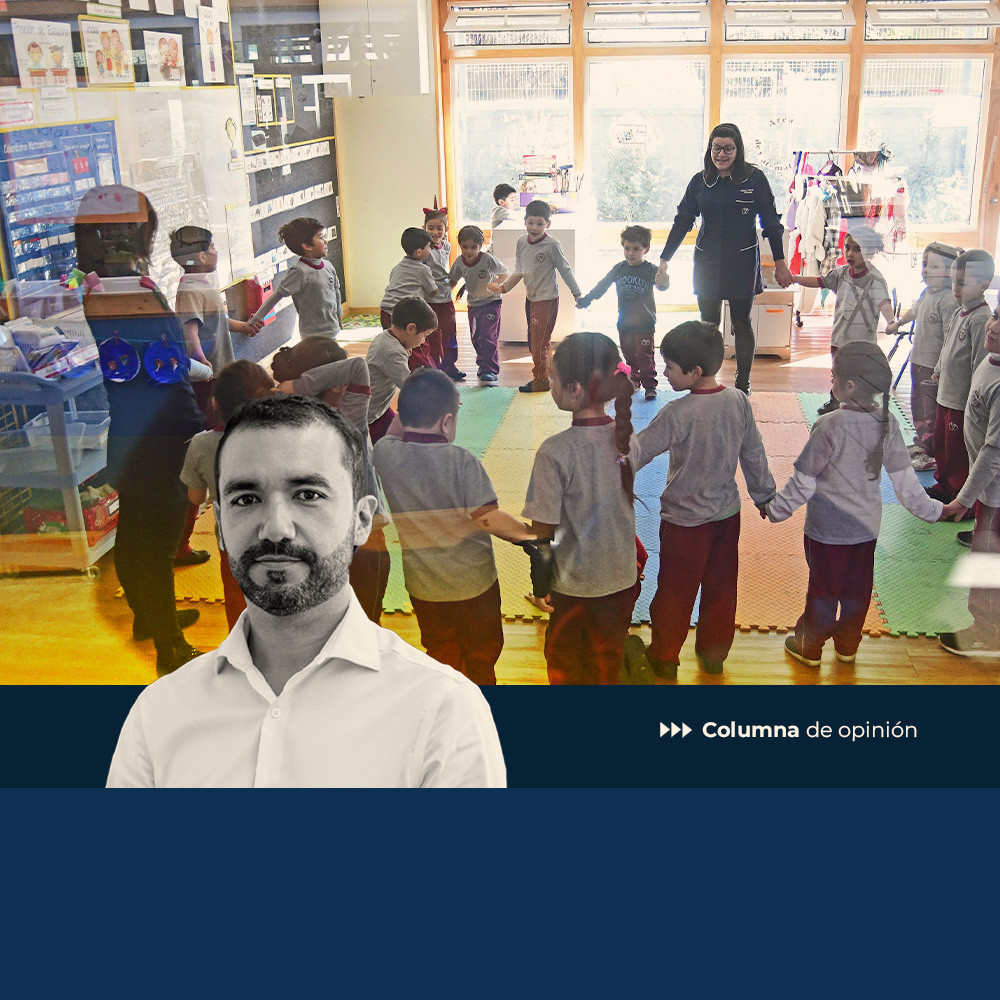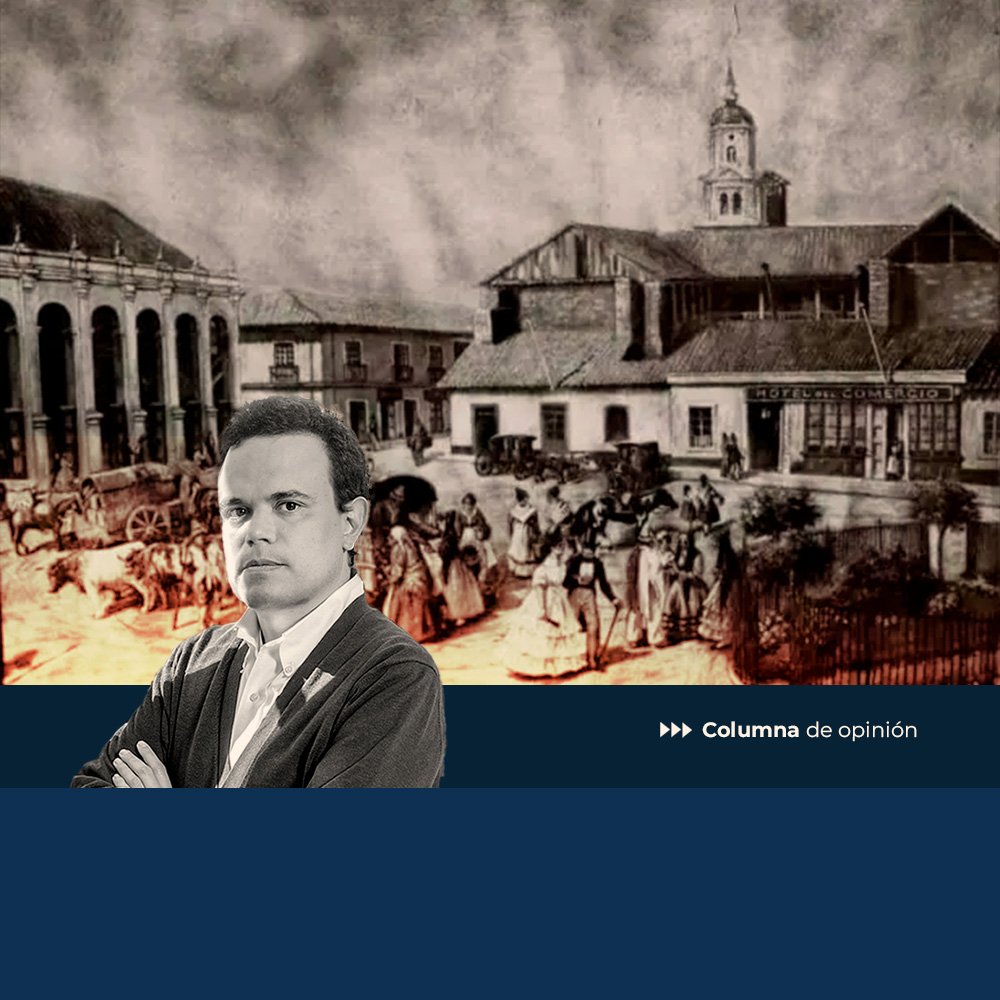Providencialmente, la opinión pública y los partidos políticos mantuvieron siempre una especie de acuerdo tácito en los términos de la confrontación. Por lo mismo, el lenguaje del legalismo chileno no resultó una jerigonza vacía.
Este nuevo año habrá transcurrido un siglo desde los inicios de la Constitución de 1925. Digo los “inicios” porque esta carta fundamental recién operó a partir de la década siguiente, la de 1930.
Las peripecias de la Constitución que nos rigió hasta 1980 o 1973 (hay opiniones divididas al respecto), comenzaron cinco años antes, con la elección por fallo fotográfico de Arturo Alessandri Palma.
Chile era, hasta ese momento, una República famosa en Hispanoamérica por su Constitución de 1833, la que había tenido el mérito de mantenerse vigente por varias décadas mientras en el vecindario las reemplazaban con soltura de cuerpo.
Pues bien, a partir de la segunda mitad del siglo XIX aquella Constitución fue objeto de varias reformas, las que la adaptaron a nuevas circunstancias. Tanto así, que las prácticas del llamado parlamentarismo chileno fueron perfectamente posibles bajo esta carta desde antes de 1891, el año famoso por el derrocamiento del Presidente Balmaceda.
Por lo tanto, a pesar que la de 1833 parmanecía vigente hacia 1925, los adversarios del régimen parlamentario consideraban que el espíritu original del orden chileno había quedado suplantado por otro nuevo, pero bajo el título de siempre.
Curiosamente, uno de los políticos que durante el parlamentarismo se movía como pez en el agua, Arturo Alessandri, se puso a la cabeza de esa tesis histórica, llegando a reivindicar el legado de Balmaceda, de quien había sido un joven opositor.
La restauración del orden presidencial de 1833, sin embargo, debía compatibilizarse con nuevas necesidades surgidas de la llamada “cuestión social”, que no era otra cosa que las apremiantes leyes laborales.
Así que Alessandri y su grupo empalmaron una tesis conservadora con otra progresista. Sin embargo, no era suficiente.
En 1924 los parlamentarios discutían su dieta ante lo cual oficiales del Ejército hicieron sonar sus sables en el Congreso. Aunque este gesto amenazador beneficiaba a las reformas de Alessandri, este se ausentó del país.
Siguieron ininterminables crisis políticas que involucraron golpes de Estado. Tras volver definitivamente a Chile, haber promulgado la Constitución de 1925 y haber sido elegido otra vez Presidente de la República, un nuevo intento de golpe, esta vez de los nacistas chilenos, fue masacrado en 1938 con el asesinato de los perpetradores en el edificio del Seguro Obrero. Si bien alegó no haber dado la orden, Alessandri asumió la responsabilidad.
De esta manera, concluyeron casi dos décadas de convulsiones. Providencialmente, la opinión pública y los partidos políticos mantuvieron siempre una especie de acuerdo tácito en los términos de la confrontación. Por lo mismo, el lenguaje del legalismo chileno no resultó una jerigonza vacía.
Con todo, la pregunta que quedó en el aire fue hasta qué punto se requería un remezón constitucional en 1925. Las opiniones también están divididas. Un siglo más tarde, ha prosperado, como se dice en tribunales: orden de no innovar.