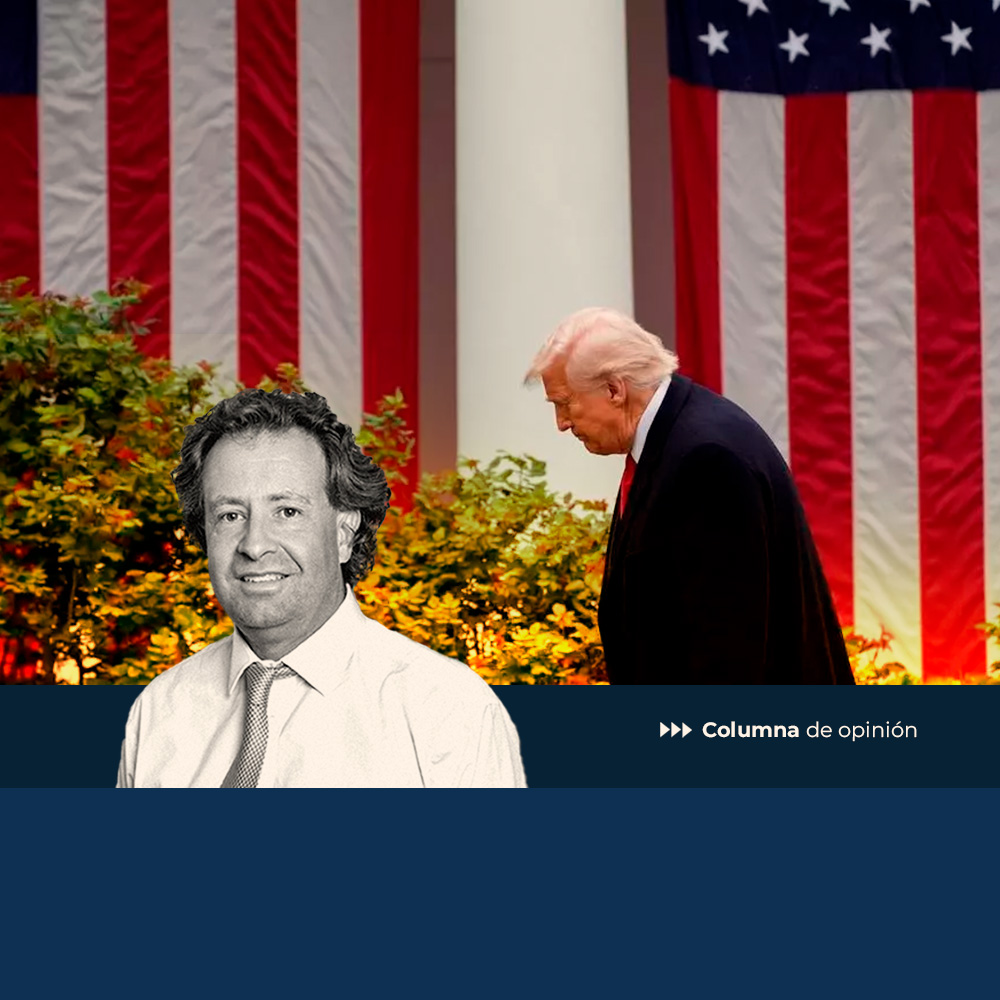La política de la representación es sin duda riesgosa, porque uno puede equivocarse, pero tiene vocación de mayoría y, por tanto, visión de Estado.
Uno de los grandes desafíos actuales de la democracia liberal es saber diferenciar entre identidad y representación. Los partidos políticos juegan en esto el rol fundamental. Cuando ellos se comprenden a sí mismos como depositarios de una identidad que deben preservar a toda costa, paralizan el tiempo de su reflexión y de su acción política. Reducen el mundo a un punto, a una selección, a la que dan el título honorífico de “convicción”. Asumen que la historia puede detenerse, sin atender a que los propios públicos cambian y a que ellos mismos deben cambiar para mantener la apariencia de que ese mundo permanece inalterado. La identidad hace imposible cualquier decisión, porque la decisión ya está tomada de antemano, en el pasado.
Cuando los partidos ejercen representación, entienden en cambio que las convicciones son abstractas, que hay múltiples formas de traducirlas en acción. Comprenden a sus representados como públicos complejos que buscan realizar sus planes de vida de modos distintos y a veces contradictorios. Aprenden de ellos. Los ven como personas con capacidad de pensamiento y acción autónoma, no como máquinas triviales que responden unidimensionalmente a estímulos.
La representación implica atender a los tiempos de los electores, a sus movimientos pragmáticos, a sus cambios emocionales. Supone aceptar que haber sido favorecidos por su voto no implica que esas personas “les pertenezcan”, que estarán siempre disponibles para incendiar el país o para congelarlo. En la representación política efectivamente siempre hay que decidir, porque la decisión se toma reflexionando sobre el presente con perspectivas de futuro.
La política de la identidad confunde identidad con representación porque prefiere mantener lo que tiene, aun cuando eso signifique ser irrelevante en el mediano o largo plazo. La política de la representación, en cambio, mantiene la expectativa de crecer persuadiendo a cercanos y desconocidos de las ventajas de intentar resolver problemas y no mantenerlos en el armario para cuando llegue el momento del asalto al palacio de invierno.
La política de la representación es sin duda riesgosa, porque uno puede equivocarse, pero tiene vocación de mayoría y, por tanto, visión de Estado. La de la identidad es más segura, pero alcanza para el vecindario y aspira al “cuatro”, su límite de supervivencia.
Importantes reformas institucionales, con consecuencias de largo plazo, han salido a la superficie en este último mes: la de pensiones y la del sistema político. A ambas subyace la disputa entre identidad y representación, por tanto, entre la compulsión por dejar las cosas como están y la expectativa de innovaciones estructurales que nos permitan navegar en el nuevo siglo. El éxito de la identidad en ellas sería un nuevo logro de la autocomplacencia; el éxito de la representación, en cambio, constituiría un triunfo de la democracia liberal.