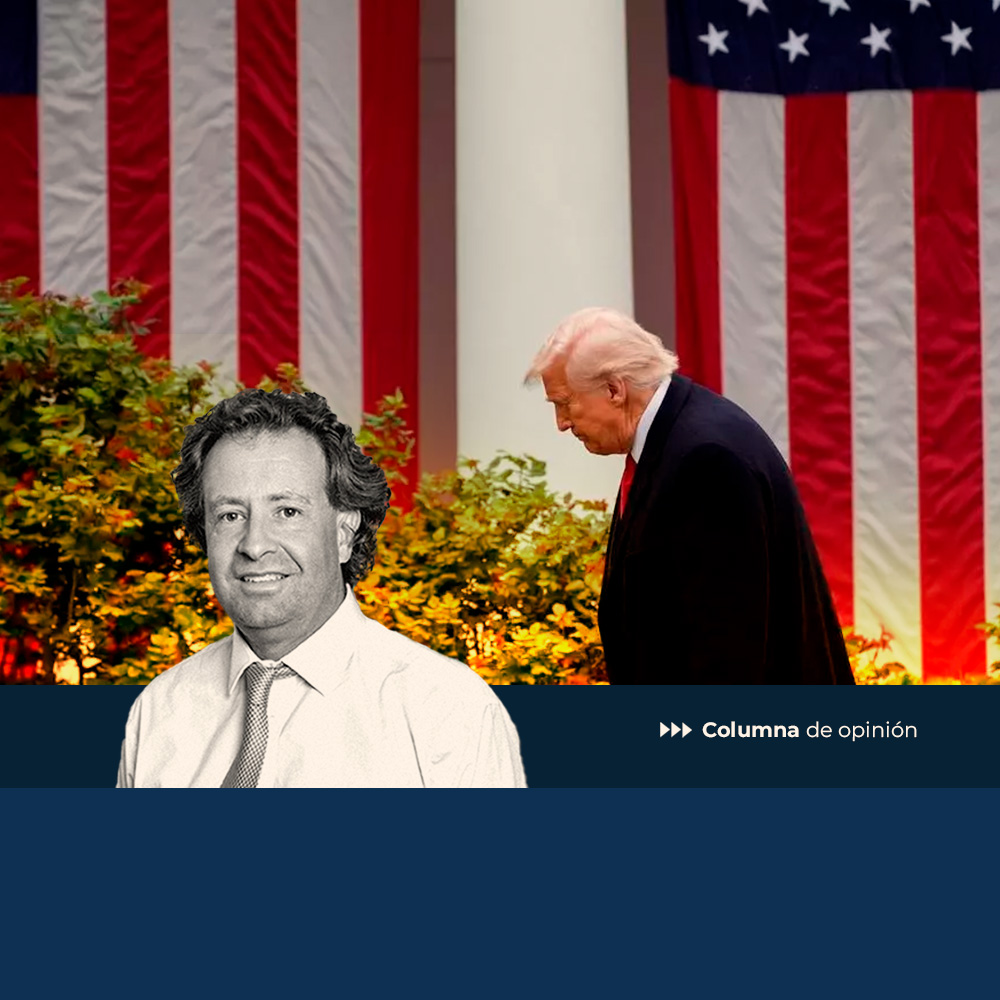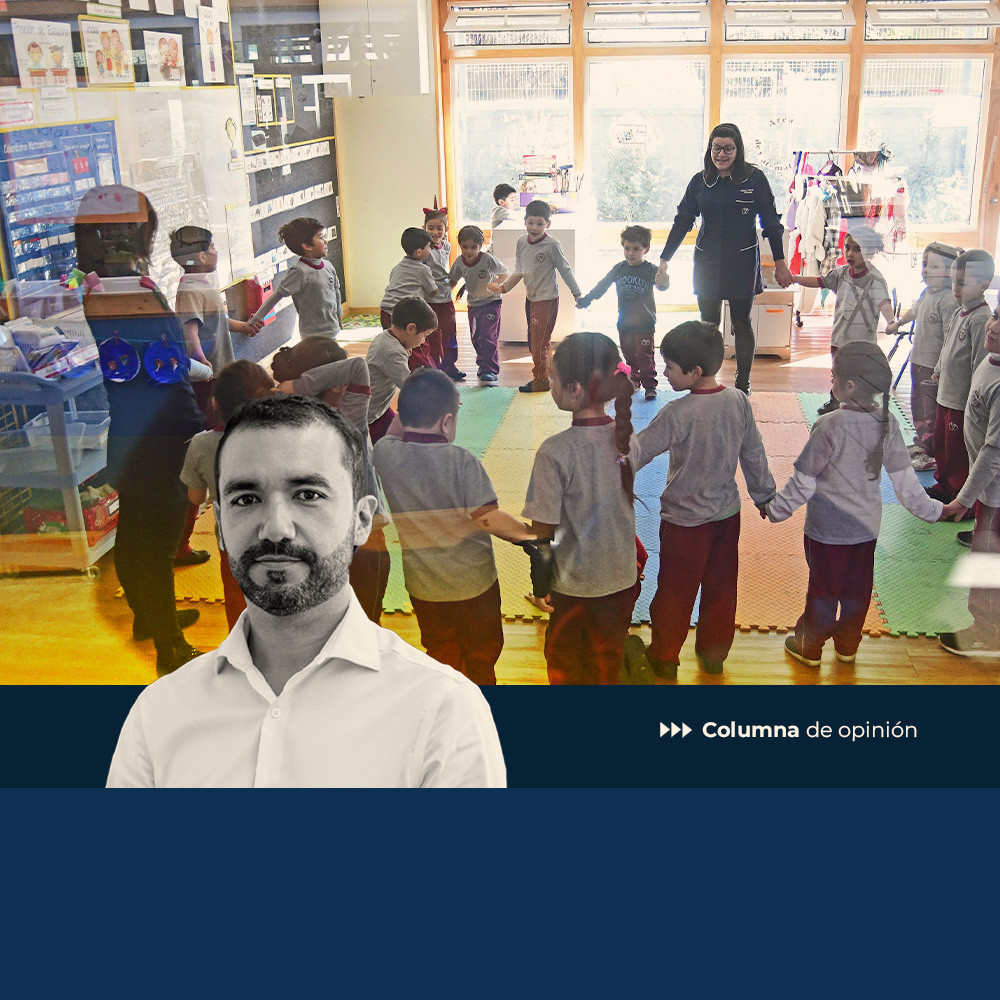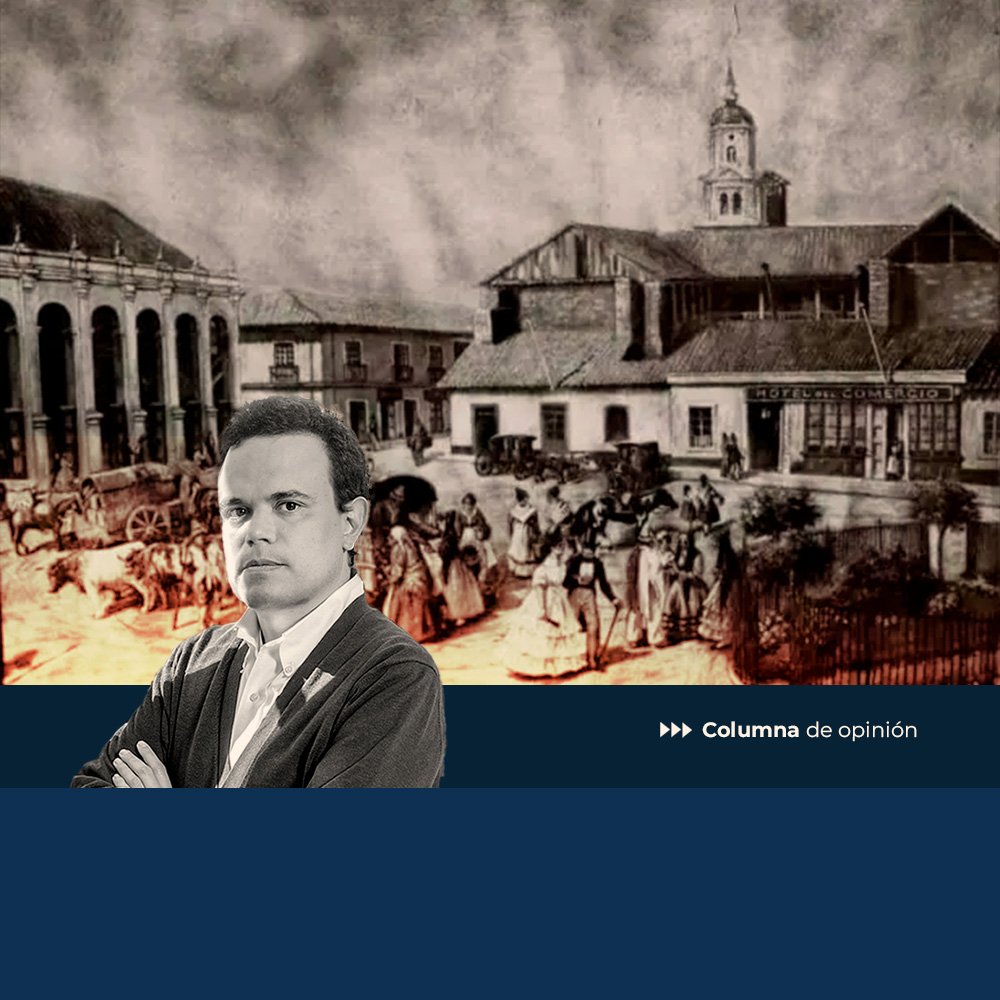Nunca ha habido una educación de mercado. Gran parte de las instituciones funciona con sistema de acceso único, donde existen ciertos criterios y el sistema es totalmente ciego.
Por Matías Jullian V.
El proyecto de educación superior, reforma emblemática que ha impulsado el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, fue visado por la Cámara de Diputados el lunes pasado, y ahora afrontará un complejo trámite en el Senado, ya que la oposición quiere alargar lo más posible su discusión, aunque el Gobierno pretende aprobar la iniciativa antes del 30 de septiembre.
A raíz de esto, el exministro de Educación y actual director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, conversó con este medio. De entrada, advirtió que el debate ha estado demasiado enfocado en temas financieros y no en lo realmente importante, la calidad: «Es un proyecto empobrecedor y no tiene los gatillos que permitan asegurar mayor calidad en el sistema. En el margen, lo que va a hacer es dejar fuera a las instituciones que están mal. Se va a eliminar la cola inferior. Pero de que el resto de las instituciones vaya a mejorar significativamente, yo no creo que sea así. No logra una mejora continua en el sistema, introduce una serie de otras distorsiones y otros elementos negativos, y no aborda los desafíos principales».
-¿Cree que el debate ha estado mal enfocado y que ha dejado de lado e l tema de la calidad?
– Sí, Chile tiene un muy mal sistema de aseguramiento de la calidad. Una de sus desventajas es que una institución se puede acreditar por dos o tres años, hasta siete, e incluso algunas instituciones se acreditaron en algún momento por un solo año. Y eso es un mal diseño. Según la experiencia comparada, éstas se acreditan o no se acreditan, con ciertas exigencias que tienen que cumplir. El proyecto avanza muy modestamente, porque introduce una acreditación por un número mínimo de años, cuatro, pero mantiene esta idea de acreditar por cinco, seis o siete años, y no es muy claro con respecto a qué significa acreditarse por estos distintos periodos. Además, en vez de acreditar las instituciones en función de sus misiones, les exige que sean más o menos parecidas y, de nuevo, según lo que uno observa en las experiencias comparadas, eso es un error en un sistema de acceso masivo. De hecho, en Estados Unidos, de todas las instituciones universitarias, algo así como un 6% o 7% son instituciones complejas, el resto son más bien universidades docentes, por así decirlo. Es rara esa definición y eso va a hacer muy complejo todo esto y, probablemente, no va a tener ningún impacto sobre la calidad.
– ¿Qué dejó de lado este proyecto y qué se requiere para dar el salto de calidad que exige el Siglo XXI?
– No aborda dimensiones fundamentales. Por mencionarte alguna, la duración de las carreras. Hoy, las carreras son más cortas, el mundo se está moviendo en esa dirección. En Europa, el primer grado se obtiene con tres años en la educación superior y después la gente se va especializando. Eso es lo que necesitamos, un sistema de formación continua. En cambio, seguimos optando por carreras largas y bien especializadas. Eso es algo que está siendo abandonado en el mundo y este proyecto sanciona todavía más fuertemente este modelo moderno. No hay articulación. Hoy, en países como Estados Unidos, tú puedes partir en el equivalente a un CFT y terminar un máster en una universidad de prestigio. En Chile no existe esa posibilidad. Hoy, tú vas a un instituto profesional, pasas cuatro años y después no puedes estudiar un máster porque no tienes la licenciatura; deberíamos pensar en licenciaturas tecnológicas. Luego, no está bien definido el criterio en cuanto al financiamiento de la investigación, no hay un camino claro, no hay un lineamiento, y eso afecta en la calidad. Hay muchas cosas que el proyecto olvida y que de alguna forma creo que son mucho más fundamentales que el tema del financiamiento.
Proyecto conservador
– ¿Por qué no le gusta la creación de una superintendencia y una subsecretaría?
– A ver, Chile necesitaba una mayor regulación. El sistema no tenía altas exigencias de calidad y creo que esa era la mayor preocupación. Teníamos un conjunto de instituciones bastante heterogéneas, pero lo que debería haber hecho el sistema era preguntar ‘a ver, usted, ¿qué es lo que quiere hacer?, ¿quiere ser una universidad docente? Entonces sea una, pero la mejor posible y pongamos estándares y acreditemos a la institución en función de si los cumple o no’. El proyecto es confuso, se preocupa mucho más de cosas financieras, quiere evitar que haya cualquier uso de los recursos de formas que el proyecto estima indebidas, pero que nunca aclara. Y eso va generar una presión burocrática muy fuerte sobre el sistema y, por lo tanto, menos concentración de parte de las instituciones en asegurar calidad.
– ¿Cree que es una reforma ideologizada, que obedece a promesas electorales?
– Claro. Eso es lo raro, porque curiosamente el proyecto es tremendamente conservador. No cambia nada. Pone una arquitectura institucional mucho más densa, una superintendencia que tiene unos brazos muy largos, lo que genera una maraña burocrática, pero desde el punto de vista de cambiar la forma en que funcionan las instituciones de educación superior, no lo va a hacer. Las va aplastar con más burocracia, pero no aborda ninguno de los temas fundamentales. Es una reforma extremadamente conservadora y su mérito, entre comillas, es reemplazar el gasto que era privado o una combinación de gasto privado con público, por gasto meramente público. Eso significa un desembolso de recursos tremendo, pero no un cambio real en cómo van a funcionar las instituciones.
– ¿Se cae ese eslogan de «desmantelar la educación de mercado»?
– Nunca ha habido una educación de mercado. Gran parte de las instituciones funciona con sistema de acceso único, donde existen ciertos criterios y el sistema es totalmente ciego. Después hay una serie de mecanismos de financiamiento que se pueden perfeccionar, pero que han permitido que Chile tenga el mayor acceso de los grupos más vulnerables a la educación superior de América Latina. De hecho, es mayor que en países como Alemania y Francia. Si fuese una educación de mercado, en la que sólo importan los ingresos, no tendríamos ese nivel de acceso que hoy tenemos. Entonces, creo son construcciones artificiales, que no hacen mucho sentido contrastándolas con hechos objetivos.
Financiamiento
– ¿Qué opina de este aumento en la cobertura de la gratuidad?
– Hay una confusión aquí. El hecho de que exista el derecho a la educación no significa que tenga que ser gratuita. Uno combina instrumentos para lograr que el acceso sea el mayor posible porque ahí es donde se satisface este derecho. Uruguay, por ejemplo, es un país donde la educación superior es gratuita, tiene una gran universidad estadual gratuita, pero el acceso de los grupos vulnerables a la educación superior e, incluso, de los grupos medios, es en el caso de los medios, la mitad de Chile y en de los más vulnerables, un sexto. Entonces la gratuidad no asegura igualdad y no asegura que se satisfaga el derecho a la educación. Eso es un error de proporciones.
– ¿Qué otros mecanismos, entonces, se pueden implementar?
– El sistema que tiene Chile permite y asegura acceso, pero impone un costo grande a las familias. Entonces, la pregunta es cómo equilibrar esto: mantener el acceso y no imponerle un costo a la familia. Y eso se logra a través de otros instrumentos. En el mundo, países como Inglaterra, Hungría, Australia, Nueva Zelanda, etc., usan sistemas de crédito contingente al ingreso, que yo llamo de retribución contingente al ingreso. Estos implican que mientras yo estudio no necesito desembolsar. Cuando termino, si me va bien, reembolso al Estado. Si no tengo tan buenos ingresos, reembolso un poquito y si no tengo ingresos satisfactorios, no reembolso nada. Eso es un sistema mucho más justo. Eso es lo que uno observa que están utilizando varios países, sin dejar de lado que muchos también tienen gratuidad universal. Alemania, por ejemplo, tiene, pero también tiene pocos jóvenes en términos relativos a la población y no les sale tan caro. Pero igual han intentado abandonar ese sistema porque se dan cuenta de que es injusto. Yo no diría que la tendencia que hay en el mundo es asegurar gratuidad universal en la educación superior, porque es bastante injusta como política.
– ¿Sigue sosteniendo que es una política regresiva?
– De todas maneras. Si uno mira los datos, el 46% de los recursos que se van a utilizar en la gratuidad se van a gastar en el 20% de mayores ingresos. Con este esquema de financiamiento es muy probable que para poder cuadrar la caja fiscal del Estado se restrinjan vacantes. Se van a fijar aranceles y esto va a llevar a menos acceso en el futuro. Es difícil saber qué va a pasar en el futuro, pero la dinámica creo que va a ser de esa naturaleza.
– ¿Y con respecto al fin del CAE?
– Creo que es una buena idea sacar a los bancos de la administración de este crédito, pero no por razones ideológicas, sino que sencillamente porque es muy caro para el Estado. Por lo demás, tampoco hay mucha claridad con respecto a este punto.
– ¿Qué opina de que el lucro ahora sea penalizado con cárcel?
– La idea de que cualquier cosa haya que penalizarla con cárcel está un poco pasada de moda. Es un recurso de última instancia y penalizar el lucro, en ese sentido, me parece que va en contra de los tiempos. Eso no ayuda en nada. Además, como no es evidente en qué momento yo voy a cometer un delito, se van a inhibir muchas cosas dentro de las instituciones de educación superior que pueden ser valiosas. No sabemos mucho cómo va a evolucionar esto, estamos viendo cosas en el mundo que son interesantes, como empresas u ONG metidas dentro de instituciones. Lo que esto va a provocar es inhibir la toma de decisiones.
Lo que viene
– Ahora que el proyecto pasa al Senado, ¿cuál es el tema que más le preocupa?
– El Senado tiene que resolver, primero, lo de la autonomía de las instituciones. Esta reforma las está limitando en ese sentido, no sólo porque ahora el Estado regulará las vacantes y aranceles con criterios bastante discutibles, sino que, entre otras cosas, les impide hacer una serie de transacciones que hoy son bastante habituales en un sistema universitario moderno. Las incubadoras, por ejemplo, en las que hay un socio privado, es difícil que se puedan concretar con esta regulación. El sistema de admisión, además, pasa a depender de esta Subsecretaría de Educación Superior, que es un organismo político. Eso no existe en ninguna parte del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué criterios va a elegir? ¿Van a ser consistentes con los proyectos académicos de esas intuiciones? Suponte que mañana la subsecretaría dice que todos entran por tómbola, ¿qué hace la universidad frente a esa realidad? Hay algunas que son más selectivas, que exigen más estándares académicos. Es por eso que uno querría alejar a los organismos políticos de decisiones de esta naturaleza.
– En abril del próximo año se termina su impedimento de volver a ocupar cargos públicos. ¿Se ve volviendo a estos ruedos?
-No, yo creo que mi tiempo ya pasó. Independiente de quien gane las elecciones, tiene que hacer un cambio generacional, incorporar gente que está pensando estas cosas con nuevas miradas y yo seguiré en lo mío, tratando de aportar al debate, pero no es mi interés volver a ocupar un cargo público.
Nota: Esta entrevista también fue publicada en el diario El Sur de Concepción.