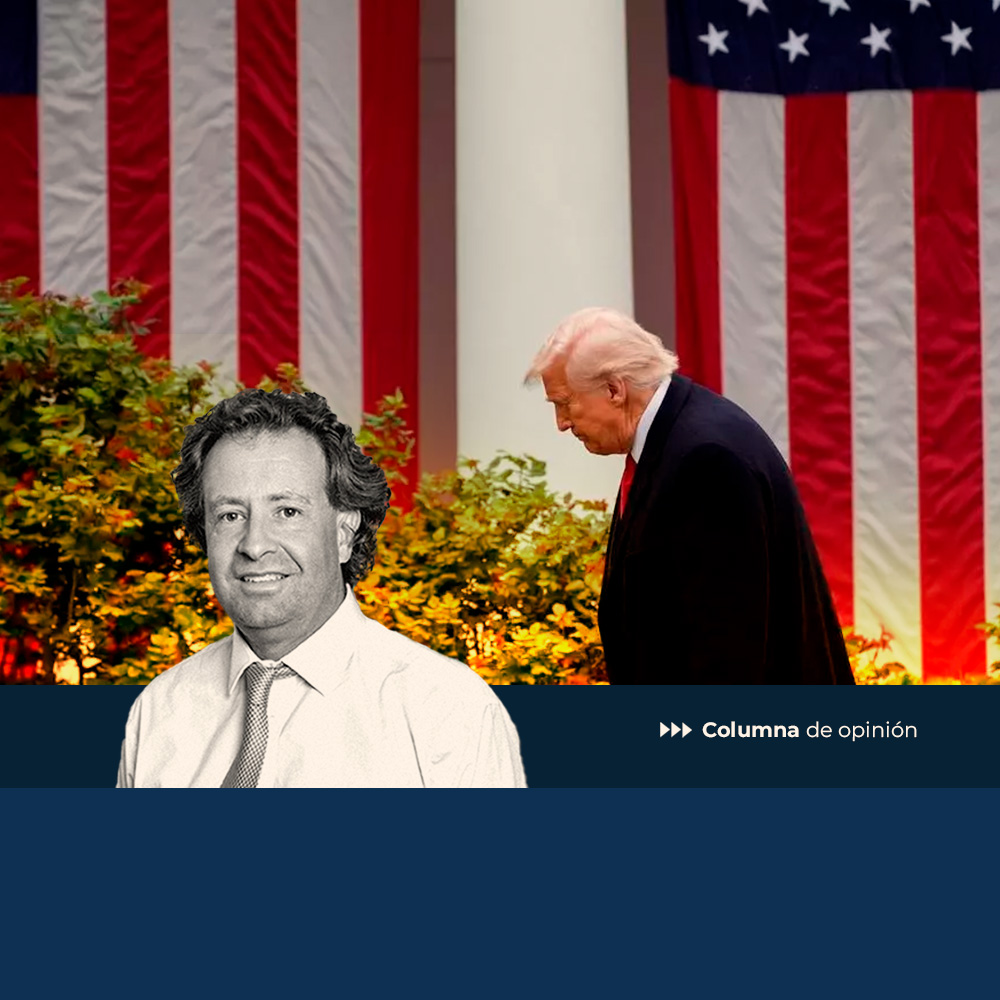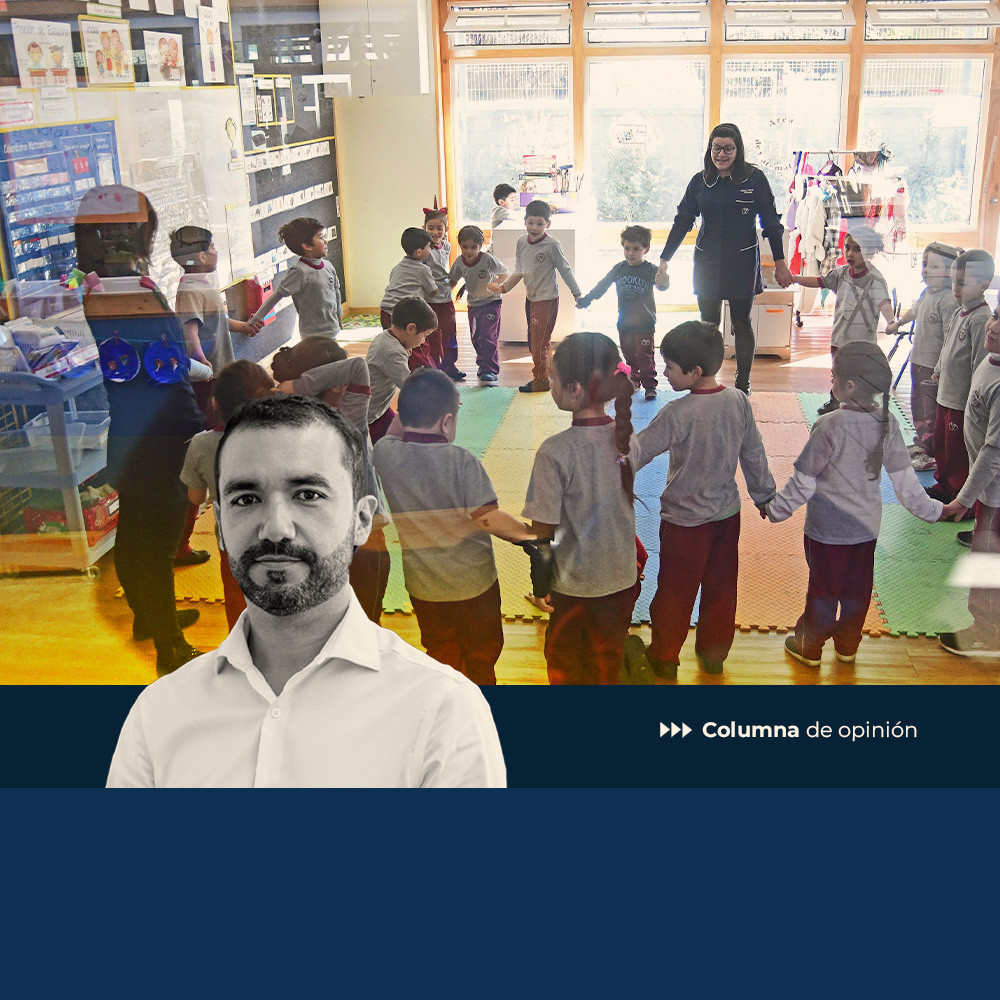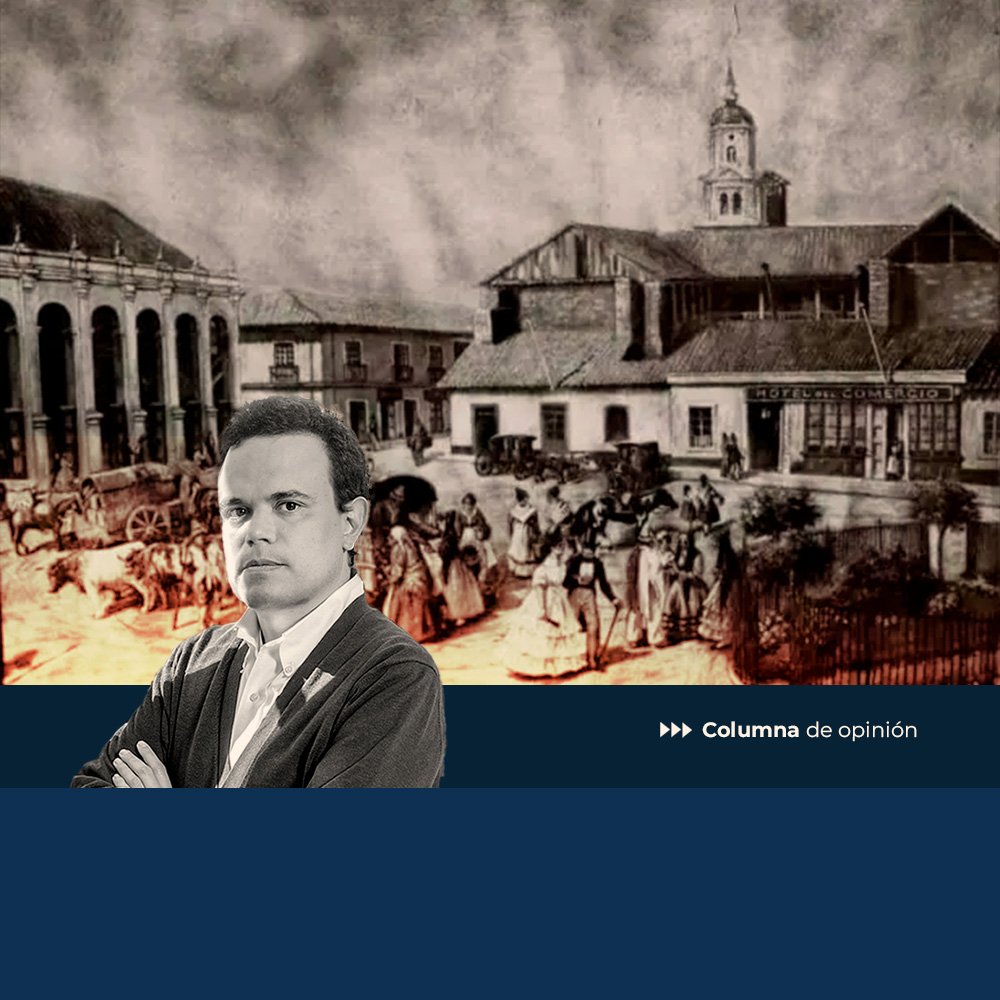Es inevitable quedarse con la impresión de que la asignación de recursos y las políticas de educación superior están siendo influidas por demostraciones de fuerza de los distintos actores.
La injusta apuesta por la gratuidad universal fue la primera demostración de que la política estaba renunciando a su papel y optando por ser un mero canal de exigencias de grupos específicos.
Es positivo que el Estado haya tomado la decisión de reconocer, más allá de sus posibilidades judiciales, el trasfondo de la demanda de la PUC. El término intempestivo del Aporte Fiscal Indirecto no fue una medida razonable, toda vez que las universidades serias no planifican sus actividades de un año para otro. Por cierto, ello no significa que esta política no se pueda modificar, pero cambios de esta naturaleza deben realizarse gradualmente. Por eso, el anuncio de un proyecto de ley que, por una parte, restablece aportes para el presente año y, por otro, sigue el camino legislativo para eliminarlos, es bienvenido. El diseño de la política de educación superior no puede estar ajeno a las formas institucionales.
Este tropiezo deja entrever, una vez más, la falta de visión con la que se ha intentado abordar una reforma de tanta trascendencia para el país. Más aún, es inevitable quedarse con la impresión de que la asignación de recursos y las políticas de educación superior están siendo influidas por demostraciones de fuerza de los distintos actores. Se ha dejado, entonces, de responder a reflexiones meditadas sobre los verdaderos desafíos que enfrenta el desarrollo de nuestra educación superior. No es extraño, por tanto, que el proyecto de reforma genere tanto rechazo y la respuesta a las críticas sea más bien la indiferencia que respuestas bien argumentadas a ellas. Esta forma de reformar afecta negativamente las posibilidades de progreso del país. A estas alturas, no se puede olvidar que el desarrollo del país es indistinguible de la generación de instituciones y políticas suficientemente sólidas, que eviten que los destinos del sistema de educación superior queden sujetos a negociaciones bilaterales entre autoridades y actores.
La injusta apuesta por la gratuidad universal fue la primera demostración de que la política estaba renunciando a su papel y optando por ser un mero canal de exigencias de grupos específicos. Y no tanto por el apoyo, desde algunos sectores políticos, a esta iniciativa, sino porque ella se abrazó sin una deliberación profunda -una tarea en la que los partidos políticos son irremplazables- de cómo ella se insertaba en el desarrollo, no digamos de la educación chilena, sino solo del sistema de educación superior. Así, están quedando muchas preguntas sin respuestas y la ley que podría sancionarse no asegura un avance de la educación superior chilena. Es más, al reducirse, en la práctica, los recursos de las universidades, sus proyectos académicos y su calidad son puestos en riesgo. La paradoja es que la gratuidad y su progresión, tal como están concebidas, no asegurarán más equidad en el acceso y posiblemente producirán segregación.
Son tantos los aspectos del proyecto -sistema de admisiones, acreditación, vacantes y supervisión, entre otros- donde se abren nuevos espacios a la discrecionalidad, que es difícil entender cómo se arribó a la situación actual. En este sentido, esta inédita demanda y la negociación que originó parecen ser la punta del iceberg. De hecho, no deja de ser anecdótico, en una demostración adicional de la falta de visión que cruza esta reforma, que el comunicado de los ministerios de Educación y de Hacienda que ratifican el acuerdo solo celebren la calidad de las universidades del Consejo de Rectores, olvidando que fuera de este organismo hay instituciones tanto o más valiosas que muchas de las que forman parte de él. Así es difícil lograr una reforma valiosa, de la que el país se pueda sentir orgulloso.
Se terminará definitivamente el AFI, pero no está mal recordar que con estos recursos las mejores universidades apoyaban la investigación o financiaban la integración de alumnos vulnerables. Por cierto, ellos no eran muchos. En sus orígenes se pensó que llegasen a representar un tercio de los fondos del sistema de educación superior. Esa idea nunca prosperó. La vinculación a los mejores puntajes de la PSU, si bien podía defenderse en los inicios, no era muy apropiada para un sistema dinámico. Pero ahora, más allá de sus deficiencias, la verdad es que no hay un mecanismo alternativo que juegue este papel. El proyecto original creaba un fondo de investigación y creación artística. Parecía un buen y reforzado sustituto, pero al vincularlo con el término gradual del Aporte Fiscal Directo las presiones corporativas se hicieron rápidamente sentir. La indicación sustitutiva ya no incluye tan «osada» transformación, impidiendo nuevamente una deliberación sobre el financiamiento futuro de la investigación en nuestra educación superior.
Es paradójico que una reforma presentada tan grandilocuentemente termine, después de años de tensión, creando nuevos problemas y resuelva mal o no aborde los existentes. Es el statu quo con obstáculos adicionales.