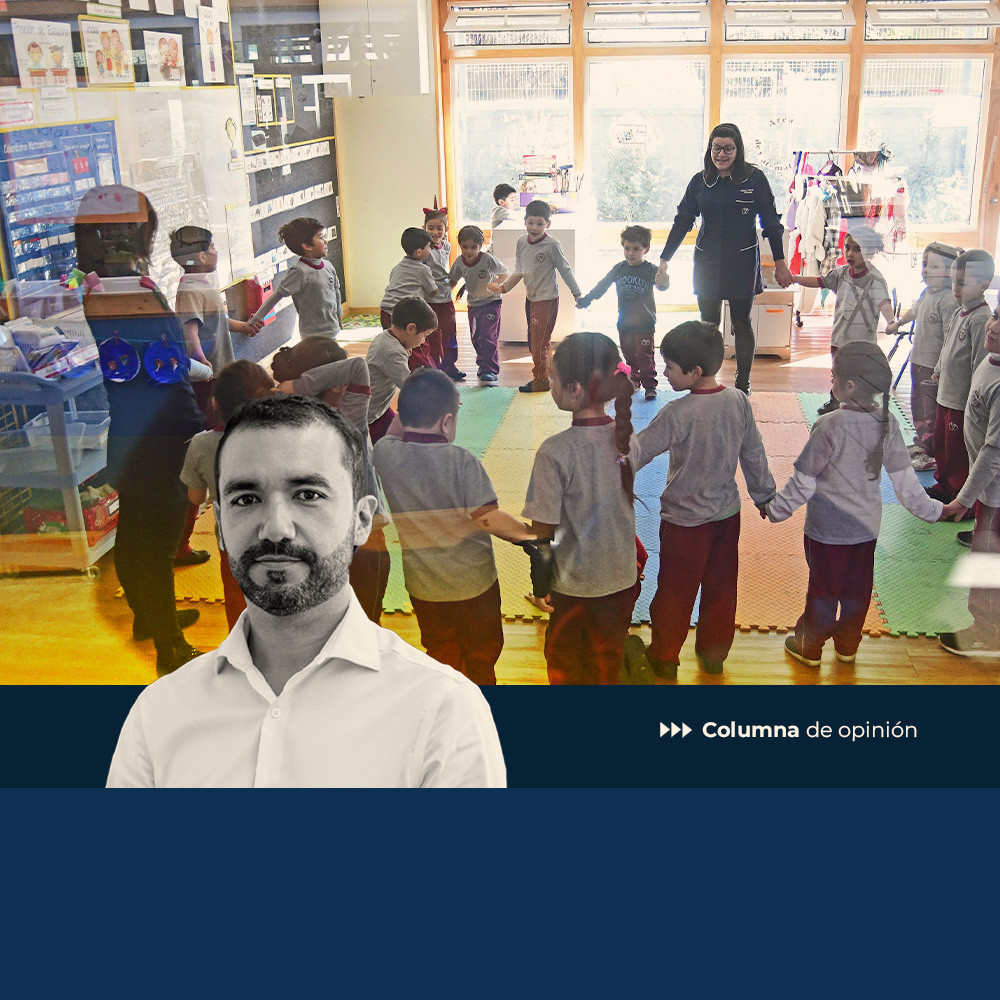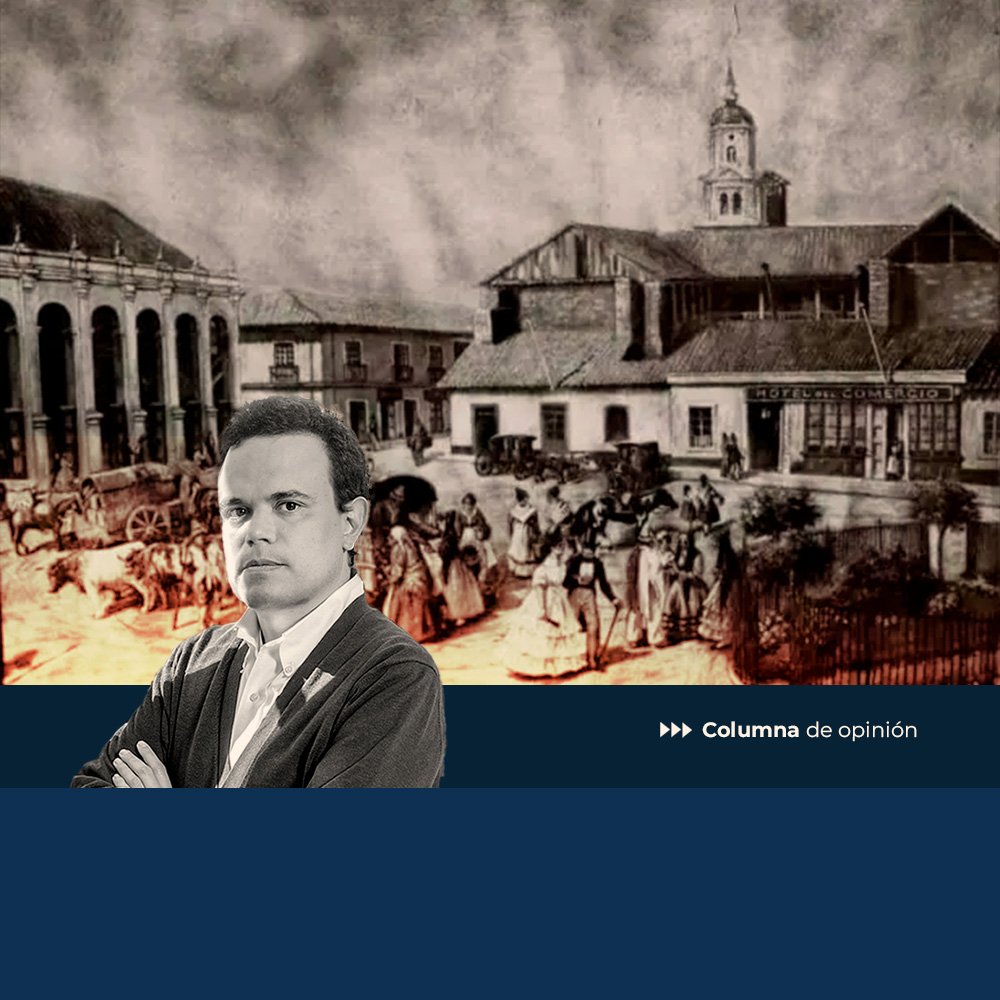Los seres humanos habríamos adquirido evolutivamente la capacidad de detectar situaciones, personas e instituciones que pueden hacernos daño. La desconfianza es una reacción emocional a dicha realidad y estaría enraizada en nuestra psicología, porque en un pasado lejano nos reportó una ventaja adaptativa. Implícita en esta mirada está la idea, a estas alturas bastante confirmada, de que tenemos algún grado de capacidad para atribuir intenciones a otros. Así, la confianza puede entenderse como una expectativa de colaboración de la contraparte con la que interactuamos, de modo que exista una reciprocidad en este acto. Si esa expectativa no surge, la desconfianza inhibe la interacción tan fundamental para el progreso de las naciones o la sustituye por una condicionada por otros factores, pero que posiblemente es menos eficiente y contribuye con menos beneficios, no sólo para la parte que toma esta decisión, sino que para la comunidad toda.
Por cierto, si las expectativas se defraudan, como consecuencia de una acción impropia de la otra parte, cabe esperar un “castigo” que corrija o recompense ese hecho. En el contexto de comunidades pequeñas, como eran los pueblos recolectores, es plausible imaginar cómo se generaba la confianza o se producía la aplicación de sanciones. Hay evidencia de las neurociencias que comienza a acumularse, sin que quepa decir que es definitiva, que señala que el establecimiento de relaciones de reciprocidad parece activar todo el sistema neuronal que se relaciona con el procesamiento de las recompensas. Ello también ocurriría cuando se castiga al que defrauda una interacción que aspira a ser de beneficio mutuo.
En sociedades complejas, entonces, el aspecto clave parece ser la creación de mecanismos institucionales que puedan, de alguna forma, ser compatibles con esos sentimientos que hemos adquirido evolutivamente. Esto puede marcar los grados de confianza que exhiben los ciudadanos de un país específico. La confianza interpersonal en Chile, de acuerdo a la publicación Society at a Glance 2011 de la OCDE, es apenas de un 13 por ciento, la más baja de todos los países miembros de esa organización. Turquía, que antecede a Chile, alcanza una proporción de 24 por ciento y el promedio para todos los países miembros es un 59 por ciento. Nuestro país también está por debajo del promedio de la OCDE en la confianza en las instituciones y por encima en la percepción de corrupción, aunque en estos indicadores no ocupa el último lugar.
Si seguimos el razonamiento de más arriba, estos números revelan que los chilenos piensan que sus compatriotas y algunas de sus instituciones pueden sacar ventajas que no son recíprocas de la interacción social propia de una sociedad extendida e impersonal. Ello sugiere que hay importantes deficiencias en las instituciones y reglas que hemos construido o al menos en la manera en que éstas se aplican o son percibidas. En cualquier circunstancia, es una tarea que debe abordarse. Particularmente, porque también tenemos sentimientos de justicia fuertemente arraigados en nuestra psicología, que incluso parecen provenir de nuestros ancestros, que se entrelazan con los sentimientos de confianza. Una marcada desconfianza y una sensación de injusticia están típicamente detrás de una crisis institucional.
Es una exageración pensar que Chile esté a las puertas de una situación de esta naturaleza. De hecho, los acontecimientos de los que hemos sido testigos en los últimos meses tienen un efecto “sanador”. Las instituciones están funcionado y persiguiendo eventuales delitos. Estos procesos pueden ser “reparadores” y si van acompañados de transformaciones institucionales y reglamentarias, ahí donde se han detectado falencias, pueden contribuir a elevar las confianzas institucionales e interpersonales. Ello indudablemente fortalece el funcionamiento de nuestra democracia y produce interacciones más productivas y eficientes.
En la sociedad moderna, las personas no han perdido las capacidades que adquirieron evolutivamente, pero cuando las relaciones son más impersonales y frecuentemente ocasionales, no pueden ejercerlas en plenitud. Ellas deben ser complementadas, entonces, con instituciones apropiadas que produzcan resultados que, guardando todas las proporciones, sean cualitativamente similares a los que se producirían en una comunidad no extendida. Son ellas las que tienen mayor posibilidad de satisfacer las aprehensiones de la ciudadanía. Por supuesto, no hay que confundir los planos.
Así, por ejemplo, la baja confianza que existe en los partidos políticos en Chile (y en otras latitudes, hay que decirlo) ocurre a pesar de que son considerados indispensables para el funcionamiento de la democracia que, a su vez, es claramente el sistema de gobierno preferido por los chilenos. El cuestionamiento seguramente obedece más bien a que la población percibe que ellos obtienen ventajas de la interacción con la población que no son reciprocadas. Esta situación obliga a pensar, por lo tanto, qué marco institucional y qué reglas de funcionamiento de estas organizaciones hace más probable esa reciprocidad hacia la ciudadanía. En la medida que nuestras interacciones no se perciban guiadas por este principio, menos probable es que se elevan las confianzas interpersonales e institucionales.