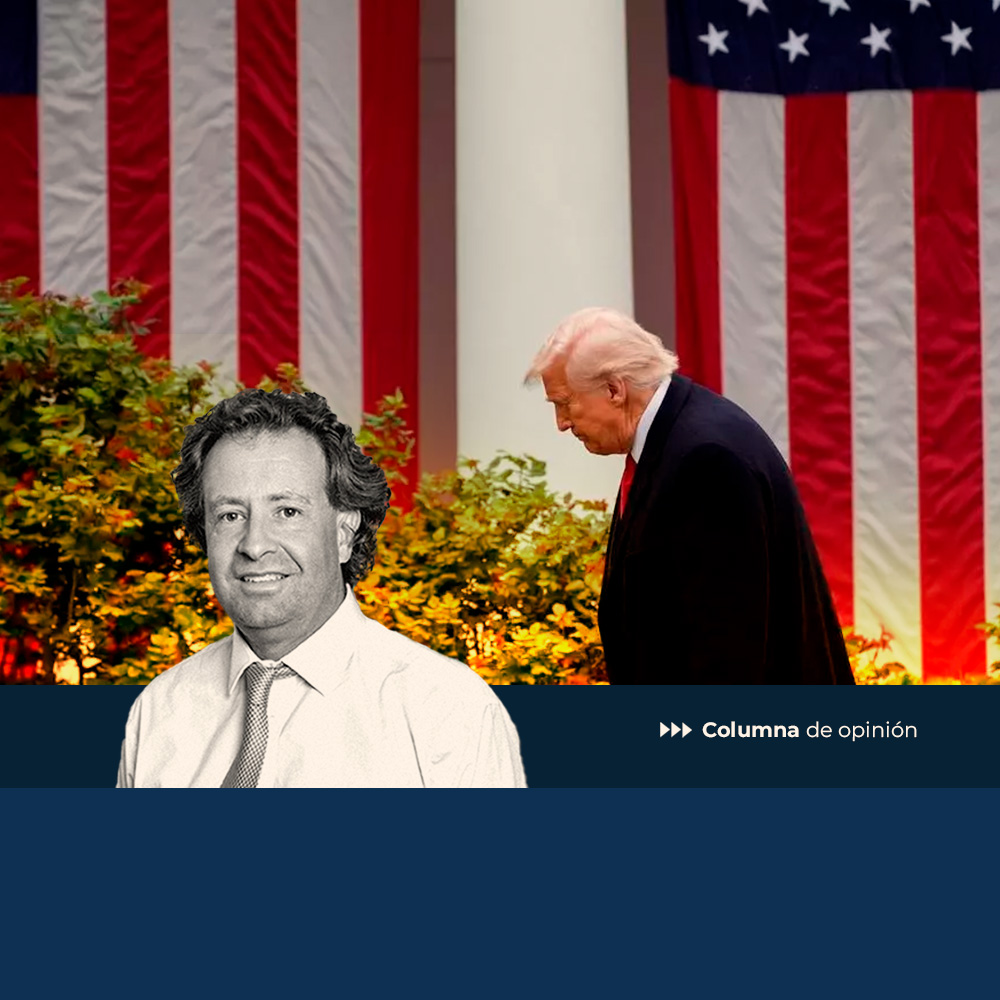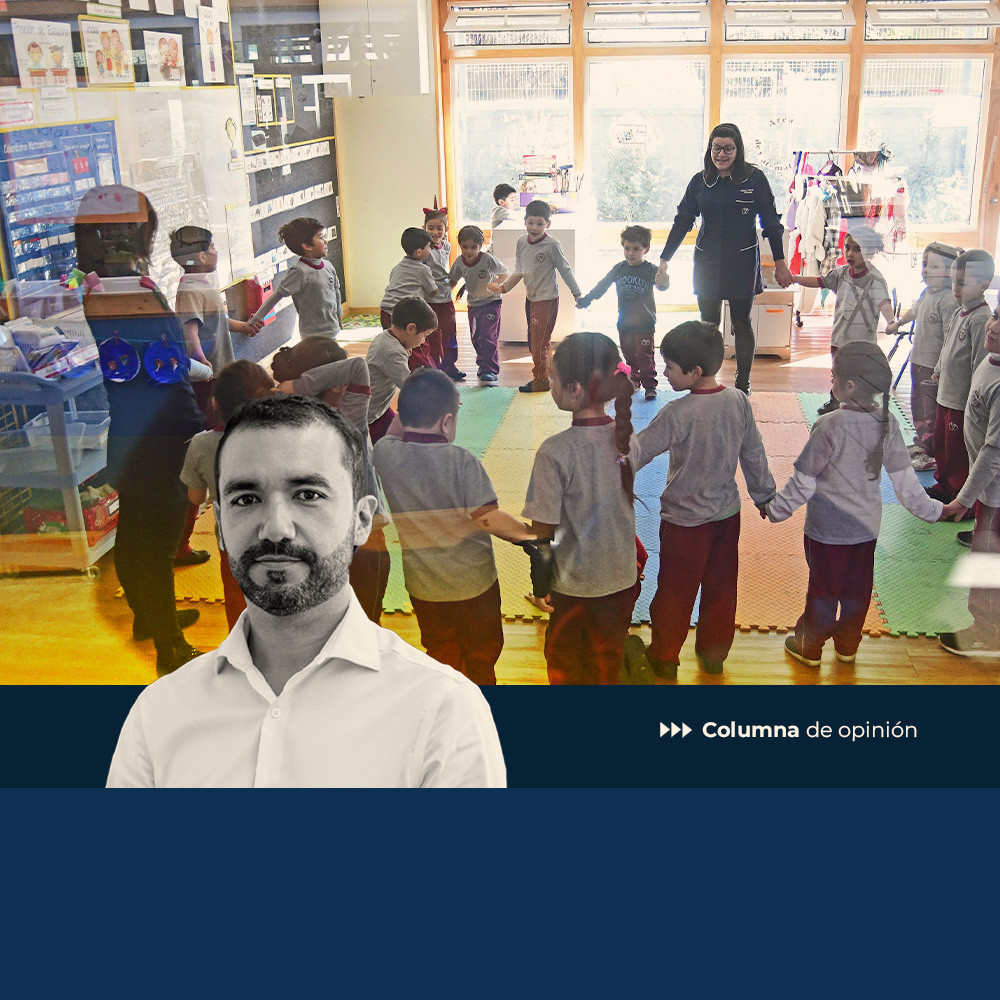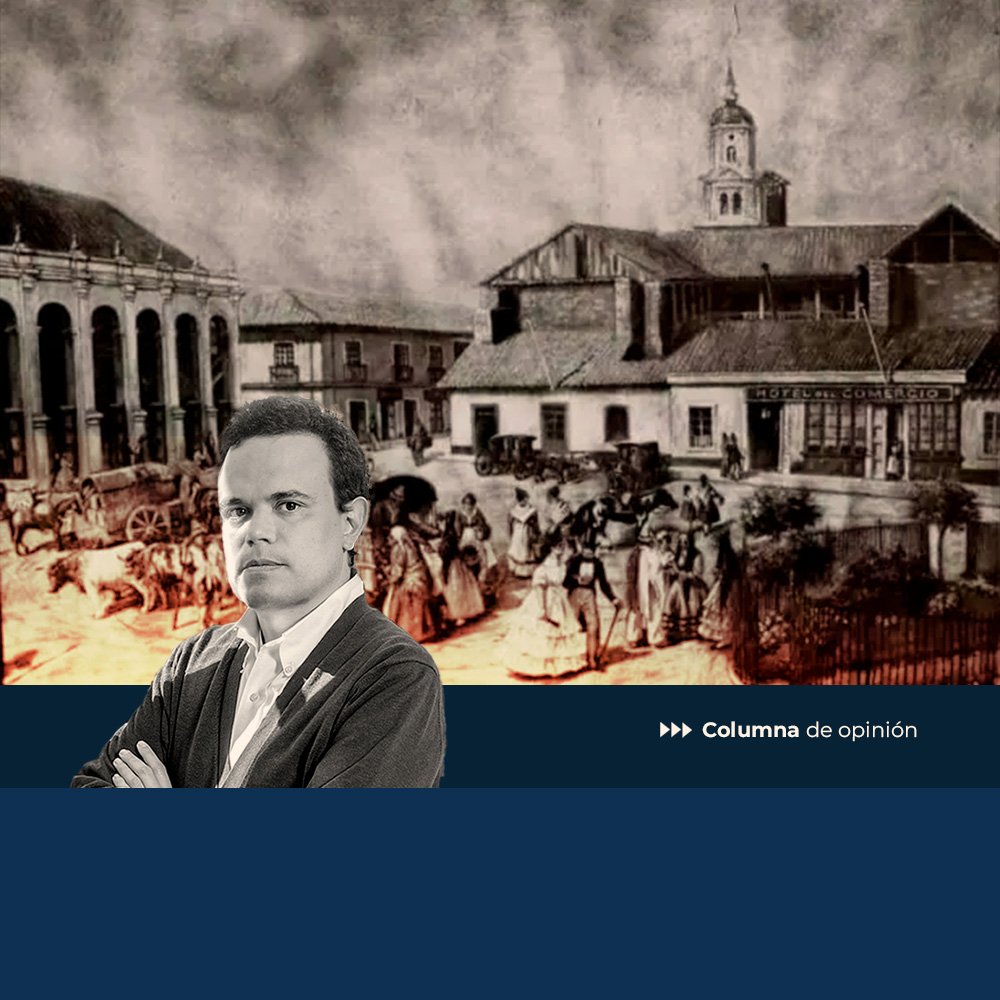La educación puede ser una fuente importante de igualdad de oportunidades y de movilidad social, pero es fundamental no crear expectativas exageradas sobre sus efectos. De las 65 economías que participaron en la prueba PISA 2012, 13 tienen resultados “virtuosos”, es decir simultáneamente tienen desempeños por sobre el promedio de la prueba y la proporción de la varianza de estos que contribuye a explicar el origen socioeconómico y cultural de los estudiantes es inferior al promedio. Nueve de ellos pertenecen a la Ocde (Holanda, Corea, Japón, Irlanda, Suiza, Australia, Canadá, Estonia y Finlandia). El promedio simple de su coeficiente Gini -la medida de desigualdad más utilizada-, antes de impuestos y transferencias, es decir de “mercado”, es 0,45 (mientras más cercano a 0 más igualitario el país. Lo inverso ocurre si se acerca a 1). Para Chile ese valor es 0,536. Son más igualitarios esos países virtuosos, pero tampoco las diferencias son abrumadoras.
La educación puede ser una fuente importante de igualdad de oportunidades y de movilidad social, pero es fundamental no crear expectativas exageradas sobre sus efectos. De las 65 economías que participaron en la prueba PISA 2012, 13 tienen resultados “virtuosos”, es decir simultáneamente tienen desempeños por sobre el promedio de la prueba y la proporción de la varianza de estos que contribuye a explicar el origen socioeconómico y cultural de los estudiantes es inferior al promedio. Nueve de ellos pertenecen a la Ocde (Holanda, Corea, Japón, Irlanda, Suiza, Australia, Canadá, Estonia y Finlandia). El promedio simple de su coeficiente Gini -la medida de desigualdad más utilizada-, antes de impuestos y transferencias, es decir de “mercado”, es 0,45 (mientras más cercano a 0 más igualitario el país. Lo inverso ocurre si se acerca a 1). Para Chile ese valor es 0,536. Son más igualitarios esos países virtuosos, pero tampoco las diferencias son abrumadoras.
Una aclaración es necesaria aquí: estamos acostumbrado a ver diferencias mayores, pero ellas se observan cuando comparamos los coeficientes Gini después de impuestos y transferencias. La razón principal para este contraste es que muchos países de la Ocde realizan importantes transferencias monetarias, muchas de ellas focalizadas, que son muy superiores, como porcentaje del PIB, a las que realiza Chile. Esas menores desigualdades no son, por tanto, el efecto de un sistema educativo de calidad y más equitativo. Por cierto, se podría argumentar que un sistema de esas características hace a los países más productivos y, por tanto, más ricos, elevando su recaudación (y carga) tributaria, hecho que a su vez permite mayores subsidios monetarios. Pero el impacto directo puede ser más acotado de lo que habitualmente se supone en el debate público.
Ello hace indispensable pensar bien la estrategia para producir más oportunidades en educación y evaluar apropiadamente cuál es el mejor uso de los recursos adicionales con los que contará el sector educacional. Es también importante recordar que Chile ha subido sus desempeños educativos promedios y también se han reducido las brechas entre estudiantes de distinto origen socioeconómico. Esto puede verse tanto en las pruebas internacionales (PISA y TIMSS) como en las mediciones nacionales. Por supuesto, estos cambios no son lineales, no ocurren en todas las mediciones y no se repiten igual en todas las disciplinas, pero las tendencias son claras. Muchos no quieren verlos, porque contradice el discurso del estado crítico en el que nos encontraríamos y la demanda de una transformación refundacional e inmediata de nuestro sistema educacional que acompaña ese discurso. Este es legítimo, pero menos si no deja espacios para reflexionar respecto de cuáles son las medidas prioritarias y más urgentes para producir más oportunidades.
Ahora es importante reconocer que también Chile tiene debilidades significativas en su panorama educativo: quizás la más relevante es su alto nivel de segregación, demostrado en la prueba PISA, incluso por encima de países de la región tan desiguales como el nuestro. Es cierto que quizás la comparación no es justa, toda vez que tenemos un nivel de cobertura en educación secundaria muy superior a nuestros vecinos, es decir, incluimos a más estudiantes vulnerables que ellos, lo que afecta nuestros índices de segregación. Aun así, no podemos renunciar a lograr una mayor integración. El término del copago y un sistema de admisión no discriminatorio pueden contribuir a este objetivo. Claro, que las reformas a la segunda de estas dimensiones deben ser capaces de establecer un balance adecuado con otros valores educativos largamente respetados en Chile. Por ejemplo, la libertad de enseñanza con fondos públicos o la admisión por trayectoria académica de los estudiantes como ocurre en muchos liceos públicos. Hay un aporte de estas experiencias que no se puede tirar por la borda. A su vez, el término del financiamiento compartido es una alternativa que tiene sustitutos si se quiere afectar su impacto potencial sobre segregación, pero si se insiste en ese camino parece razonable definir una transición distinta a la del controvertido proyecto que le pone fin a esta posibilidad, toda vez que la ahí contenida perjudica los proyectos educativos desarrollados por más de 900 establecimientos educacionales que educan a 580 mil niños y jóvenes.
De implementarse esas medidas, no sabemos mucho respecto del cambio que va a experimentar la segregación y tampoco es evidente que vayan a mejorar nuestros desempeños educativos y a reducirse las brechas de logro entre estudiantes de altos y bajos niveles socioeconómicos y culturales. A menos que se crea que pueden generarse grandes efectos pares. Sin embargo, me parece que la literatura especializada reciente nos obliga a ser cautos respecto de esta expectativa. Entonces, ¿qué reformas tienen mayores posibilidades de lograr esos objetivos? Menciono dos que son indispensables. Si vemos los resultados de estudios como los de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia que, en diversos indicadores de habilidades cognitivas y socioemocionales, muestran diferencias relevantes entre niños de alto y bajo nivel socioeconómico, es fundamental concentrar esfuerzos en esta etapa. Ello supone no sólo una educación inicial de alto nivel, sino también una mirada más integral al desarrollo de los niños de hogares menos aventajados socioeconómica y culturalmente. El desafío aquí es profundo y tiene que ver con la posibilidad de crear entornos que enriquezcan el desarrollo de estos niños y en muchos casos que reduzcan sus niveles de estrés. Lograr crear iguales oportunidades en esta etapa cuesta dinero y requiere de mucho ensayo y error. Más allá del discurso, este desafío no lo estamos aquilatando apropiadamente.
Y es difícil pensar que la etapa siguiente, la escolar, pueda lograr un verdadero aporte a la igualdad de oportunidades sin docentes y directivos bien preparados, y profesionalmente desafiados y atraídos por la labor que desempeñan. Hacer esto bien, es decir formar, atraer y retener a personas capaces e inspiradas a nuestros colegios, particularmente a aquellos donde hay más estudiantes vulnerables es, también, una tarea gigantesca y requiere muchas capacidades concentradas en lograr sacarla adelante. Observando, el debate educacional no tengo claro que estemos consciente del alcance de este desafío.