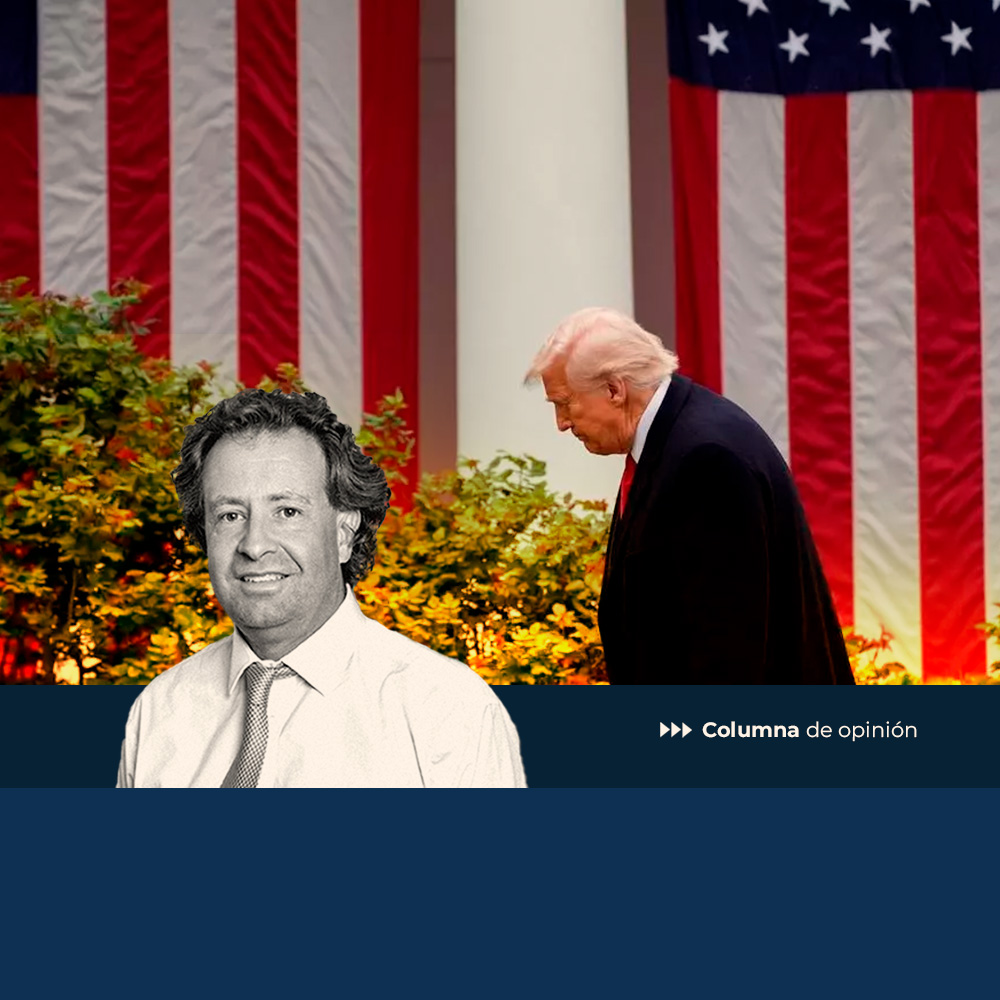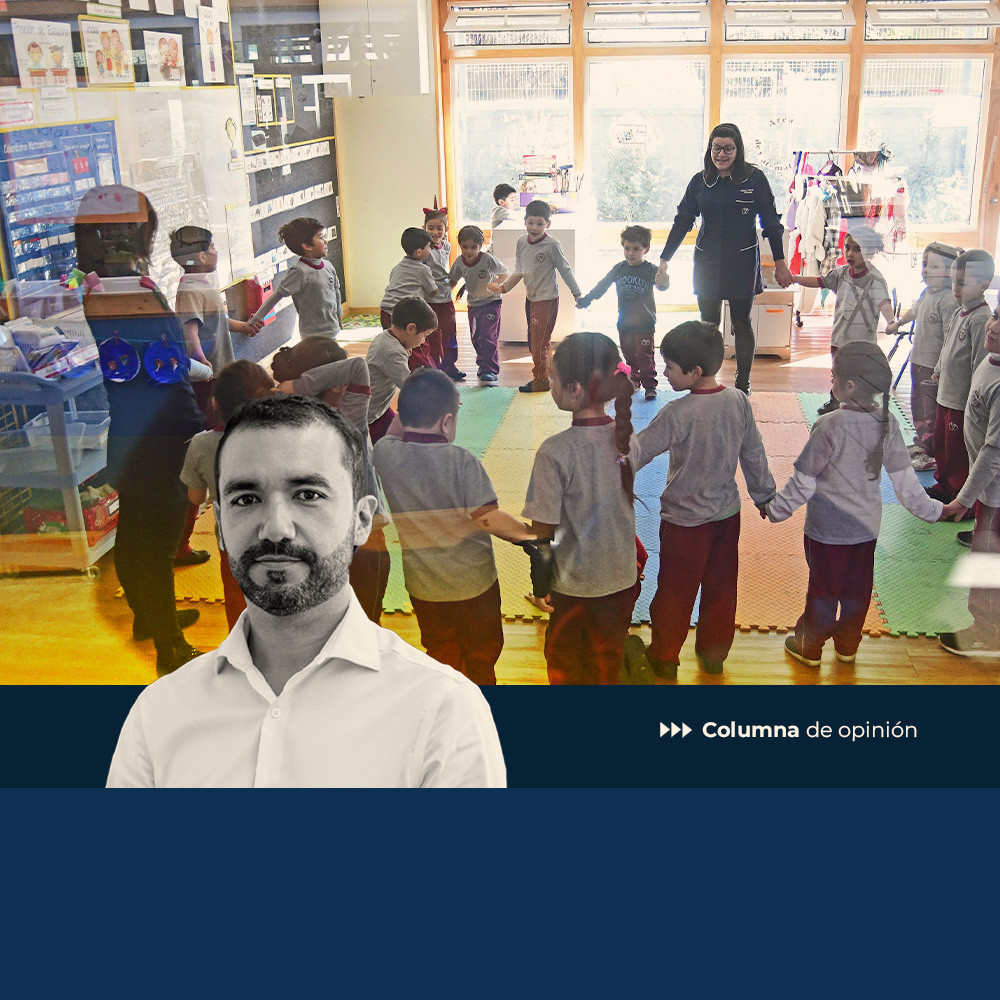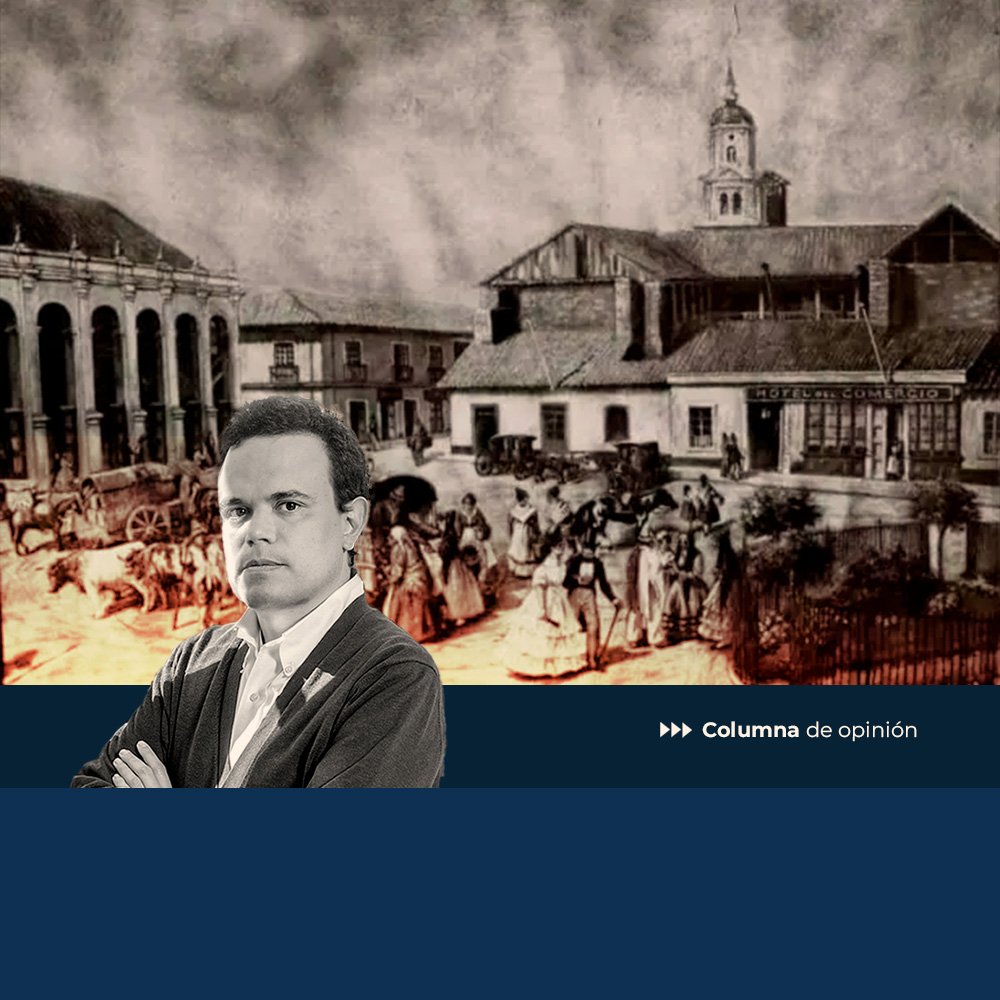Harald Beyer piensa que la reforma tributaria sí afectará la inversión, el crecimiento y el empleo y que negar esa realidad es como tapar el sol con un dedo. Con evidencia empírica, el director del CEP argumenta sus reparos frente al cambio impositivo y analiza también el momento político. Beyer a sus anchas.
Por Marcelo Soto
La oficina de Harald Beyer en el CEP es una exquisitez en Providencia, no por grande u ostentosa, sino porque tiene una preciosa luz que entra por los ventanales, que a su vez protegen del ruido de afuera. Hay edificios en construcción, pero acá es puro silencio. Beyer se siente cómodo en este entorno, rodeado de libros, sin la presión que tuvo en el Ministerio de Educación, cartera que lideró entre diciembre de 2011 y abril de 2013.
Una etapa convulsa que terminó, como se sabe, con una acusación constitucional. “Fue doloroso, pero ya lo superé, porque no lo tomé como algo personal. A cualquiera que hubiese estado en mi lugar le habría pasado lo mismo. Fue una oportunidad que aprovechó la oposición para pasarle la cuenta al gobierno de Piñera”. De la sanción que lo inhabilita para ejercer cargos públicos hasta 2018, lo que más lamenta es que no podrá hacer clases en la Universidad de Chile.
Pragmático, Beyer no hace drama de ese episodio. Quizá la procesión va por dentro, pero ahora está en otra. Enfocado en dirigir el CEP, y en participar, desde esa posición, en el debate público. “Disculpa que te haya hecho esperar, pero era mi jefe”, dice tras colgar una larga llamada telefónica antes de comenzar la entrevista. “Hablaba con Eliodoro Matte. Estamos preparando esta nueva etapa que comienza”.
En efecto, el CEP –luego de la salida de Arturo Fontaine, que fue director desde 1983– está en proceso de cambios. Un endowment por 50 millones de dólares, obtenido por aportes personales o provenientes de fundaciones familiares de los consejeros, será la base para financiar la existencia futura del centro. “Las personas que contribuyeron a crearlo y que lo consolidaron están empezando a retirarse de la vida activa. Entonces, la idea era proyectarlo en el tiempo”.
Hay CEP para rato. Y Beyer también.
-La reforma tributaria ha sido recibida con preocupación por los gremios empresariales. ¿Es un proyecto malo o llega en un momento inoportuno?
-El Gobierno planteó con mucha antelación que quería recaudar más y financiar así una reforma educacional y otros programas. Desde esa perspectiva creo que esto estaba adelantado. Tengo reparos con la forma específica en que se está abordando el proceso de recaudación. Hay un desconocimiento o minimización del riesgo que tiene la reforma para la inversión y, por lo tanto, para el crecimiento y para el empleo. Mi observación principal tiene que ver con el FUT: eliminarlo de la forma en que lo hace el proyecto es muy equivocado. Se podría recaudar ese mismo dinero a través de otras vías, más eficientes y menos dañinas con la inversión.
-¿Hay una campaña del terror contra la reforma?
-No lo creo así. El punto central es que el Gobierno dice: “Mire, nosotros reconocemos que el FUT ayuda a la inversión, pero su eliminación no va a tener un impacto real, porque las empresas hoy día se pueden financiar en el mercado de capitales internacional y ese costo es relativamente bajo”. Esa parte creo que es totalmente equivocada, las empresas van a tener menos caja producto de esta reforma y al tener menos caja teóricamente deberían endeudarse más, pero muchas empresas tienen copados sus límites de endeudamiento y, al mismo tiempo, los que prestan van a hacer una evaluación negativa y no van a prestar. Lo que va a suceder es que va a impactar la inversión. La evidencia de distintos estudios muestra que así ocurre cuando hay un shock tributario de esta magnitud. Creo que el Gobierno ha sido ingenuo en términos de pensar que esto no va a tener una grave implicancia en la inversión.
-No podríamos decir que el ministro Arenas sea una persona ingenua.
-La apreciación que tiene el Gobierno respecto del supuesto bajo impacto que tendría la reforma en la inversión creo que no está sustentada adecuadamente. Se piensa que las empresas van a tener igual acceso al financiamiento en el mercado internacional. Y eso no es efectivo. Curiosamente, aquí el Gobierno propone una mirada bastante neoliberal del funcionamiento del mercado de capitales. En cierta forma, son más papistas que Milton Friedman.
-¿En qué sentido?
-Esta idea de que las empresas chilenas se puedan endeudar sin límites a costa de fondos internacionales no corresponde a la realidad. De hecho, las empresas chilenas están hoy con sus líneas de créditos copadas porque tuvieron un proceso de inversión muy grande en el pasado. Ahora van a tener menos caja, entonces esta presunción de que uno se puede endeudar todo lo que quiera a la tasa internacional es errónea.
-¿Era necesaria una reforma?
-Uno puede discutir la magnitud, pero es cierto que faltan recursos. En educación el gasto público es de 4,2% del PIB; los países de la OCDE gastan en promedio 5,3%. Por lo tanto, hay brechas que completar. La reforma es gradual y en ese sentido está bien encaminada, pero creo que hay ingenuidad sobre el impacto que tendrá en la inversión. La reforma no genera cuidados suficientes para proteger la inversión y el ahorro.
-Algunos han planteado que esta reforma es la semilla de una crisis que va a explotar en 10 o 20 años.
-Si uno mira la evidencia internacional, incluso algunos estudios que se han hecho en Chile, cada punto de aumento de la carga tributaria reduce el nivel del producto en 1,5 puntos. Esta reforma de 3 puntos podría reducir el nivel del producto en 4,5. Si el Gobierno hace un esfuerzo por gastar muy bien los recursos, parte de ese shock negativo que genera la carga tributaria, podría compensarse.
Pero, como señala la literatura, la compensación es parcial, nunca total. Por lo tanto, se pudo haber pensado una reforma que cuidara mucho la inversión. Esta propuesta hace poco para minimizar el impacto negativo. Vamos a crecer menos y vamos a tener un nivel de producto más bajo debido a esta reforma. Para minimizar ese riesgo, uno podría haber cuidado un poquito más el FUT. Hubiese sido más razonable plantear algunos límites a su uso, sobre todo en sociedades en cascadas. Creo también que el impuesto específico al petróleo diésel cae de cajón subirlo, porque en Chile tiene un muy bajo costo.
-¿Qué medida plantea en esta materia?
-Si uno iguala el impuesto al diésel al de la gasolina uno recauda por esa sola vía 0,5% del PIB. Para darte una idea, la eliminación del FUT recauda 0,9%. Yo prefiero cuidar el FUT, permitir que se reinvierta sin cobro, y reemplazar la recaudación parcialmente por el impuesto al petróleo, que significa que se iguale con el impuesto que tienen las gasolinas. Políticamente, en el corto plazo, es imposible de hacer, pero gradualmente es posible. Si uno controla los malos usos del FUT podrá tener otro 0,2% y ya estamos en 0,7%, muy cerca del 0,9% y lo otro lo sumas con flexibilidad en la política del déficit estructural que ha puesto el Gobierno. O sea, yo creo que hay alternativas.
-¿Por qué en Chile el impuesto al diésel es más bajo que el de la gasolina?
-Por la presión de grupos, de los transportistas. Actualmente en Chile el impuesto al diésel es de 1,5 UTM por metro cúbico y para las gasolinas 6 UTM. Y en general, es más contaminante. Si miras la experiencia internacional, el impuesto al diésel es más alto y nosotros estamos muy retrasados en eso. En general, los políticos quieren bajar los impuestos específicos a los combustibles, lo que es un error.
-Se dice que el FUT provoca abusos y que no hay en otro país un modelo parecido.
-Hay abusos, pero son acotados y se pueden controlar. El FUT que se queda en las empresas productivas realmente se invierte y eso es lo que a mí me interesa proteger. Hay partes del FUT que van a las sociedades de inversión, ahí tu podrías haber generado restricciones. Por lo tanto, me parece que ese argumento no es sostenible como para eliminar el FUT. En experiencia comparada, hay países que tienen sistemas integrados, algunos de la OCDE, como Corea del Sur, Nueva Zelanda.
-La reforma también sube el impuesto corporativo.
-Si uno mira lo que ha pasado en los últimos 20 años, lo que han hecho otros países de la OCDE es que han ido bajando el impuesto corporativo significativamente. Para muchas empresas chilenas, si uno sube el impuesto al 25%, más el 10% de retención que no es para toda las sociedades, pero sí para las sociedades que más invierten, efectivamente va a existir un 35% de impuesto, que no solamente tiene un impacto negativo en caja sino que coloca a las empresas chilenas entre las que más pagan impuestos… Hablando de la OCDE, está Estados Unidos con 39,6%; Japón con 37%, y vendríamos después nosotros con 35%. Todos los demás países tienen una tasa mucho más baja.
-Pero en Chile la reforma plantea un 25%.
-No. Porque con la retención del 10% desde el punto de vista de la empresa significa un impuesto corporativo de 35%. No para todas, pero para las sociedades que tienen el grueso de la inversión, sería un 35% en la práctica. Entonces, lo que va a suceder es que nos va a colocar muy arriba en la tabla impositiva. Por lo demás, EE.UU. tiene el impuesto más alto con 39,6%, pero acaba de salir un estudio que llega a la conclusión de que la tasa efectiva en EE.UU. es 12,6%, porque tiene muchas exenciones. Los países de la OCDE han ido bajando su impuesto corporativo en forma significativa para poder darle más caja a las empresas. Después, pagan un impuesto a los dividendos, que también ha ido bajando y eso revela una tendencia donde Chile va al revés.
-Desde la derecha, se ha dicho que esta reforma va a afectar a la clase media. ¿Tiene asidero?
-No es que la reforma esté dirigida contra la clase media, pero esta idea de que los impuestos a las empresas afectan solamente al capital no parece validada por la literatura de los últimos años. Alguna parte de este impuesto va a recaer sobre los salarios y a través de esa vía afectaría a la clase media, pero es muy difícil precisar cuánto.
-Otro argumento, desde la izquierda, es que siempre que hay un alza se advierte que va a afectar al crecimiento. Lo mismo que en los 90.
-Efectivamente, los estudios que se hicieron para esa época muestran que se afectó la inversión. Lo que pasa es que ocurrieron otras cosas en la economía, la democratización trajo más recursos, siempre los países que pasan de una dictadura a una democracia atraen más inversión y también estuvo el boom minero. Ese argumento: “mire, se decía lo mismo y no pasó nada”, es erróneo. Vuelvo a sostener lo que dije en un principio: está bien que el Gobierno quiera recaudar para su programa, pero creo que la reforma hace poco por proteger el ahorro y la inversión y asegurarse de que no haya un impacto negativo en esa dimensión.
-¿Cree que la reforma será aprobada sin mayores cambios?
-Como requiere una mayoría simple, para el Gobierno es muy difícil no pasar la reforma más o menos en la misma estructura. Apartarse demasiado sería una derrota política y ningún gobierno se quiere autoinfligir una derrota. En todo caso, pienso que nadie en la derecha ni entre los empresarios se está oponiendo realmente a la necesidad de mayores recursos, más bien el punto es cómo se logran sin un efecto negativo.
-¿Está de acuerdo con la idea de legislar?
-Hay que llegar a un acuerdo razonable en esta materia. Si el Gobierno quiere 3 puntos del PIB, veamos cómo se consiguen esos 3 puntos, pero al mismo tiempo protejamos hasta donde se pueda la inversión y el ahorro para evitar una situación de menor crecimiento, que afectará sin duda al empleo y los salarios.
¿Existe malestar o no?
-En el discurso de la Nueva Mayoría se aprecia una desvalorización de la libertad de elección. Por ejemplo, el programa Elige Vivir Sano se ha puesto en duda asegurando que sólo los que tienen recursos pueden elegir.
-Sí, hay una relativización del valor de la de libertad de elección en distintos campos y en el Gobierno prima la visión que plantea como antagónicas la libertad con la igualdad. Efectivamente, en algunos casos puede haber una tensión, pero yo creo que en una sociedad que es cada vez más diversa, como Chile, la libertad es indispensable. Y así se observa en otros países que progresan. Renunciar a la libertad por el eventual riesgo que supone sobre otro principio, como la equidad, me parece un error.
-La ministra de Salud dijo que cada vez que se otorga más libertad se produce más desigualdad.
-Fácticamente no es cierto. Hay riesgos en casos puntuales y esos riesgos se pueden minimizar con un conjunto de políticas. Relativizar la libertad me parece que es muy dañino en una sociedad que se está desarrollando. Uno lo que ve en países que dieron el salto es que justamente renunciaron un poco a la uniformidad y optaron por abrir el abanico, por eso es raro que nosotros queramos ir en la dirección contraria.
-¿Chile se izquierdizó?
-Creo que no. La elite sí. Hay grupos de la elite que antes tenían menos peso en la discusión que hoy día tienen más presencia y han instalado un discurso refundador. Pero desde el punto de vista del ciudadano promedio no se ve esa izquierdización. Según las encuestas, la gente que se define de izquierda es partidaria de la libertad de elección en educación, del financiamiento compartido. Hay un divorcio con la dirigencia.
-¿Comparte la idea de que existe un malestar de la sociedad chilena?
-No diría que hay un gran malestar. Lo que sí hay es una clase media fragmentada. Son grupos amplios con distintas preocupaciones; lo que provoca que emerjan distintas demandas que son muy difíciles de administrar para un gobierno. Empieza a haber preocupaciones que son de segunda o tercera dimensión, no son las propias necesidades materiales y toda esa dimensión hace más complicada la gestión de un gobierno. Creo que eso está ocurriendo.
Un segundo tema tiene que ver con que la gestión estatal no ha estado a la altura de los desafíos de la sociedad. Tenemos una política social que es excesivamente focalizada: si yo estoy recibiendo una ayuda y mejoro un poquito, me cortan toda la ayuda, lo que yo llamo un impuesto al 100% a salir de la vulnerabilidad. La gente se rebela contra eso. Yo me esfuerzo y lo que me hacen es que me quitan todos los beneficios. Se requiere un rediseño general de las políticas públicas.
Otro problema es que nuestra distribución del ingreso es muy desigual en la parte superior. Hay un grupo que está llegando y que le cuesta mucho después pegarse el último salto. La movilización estudiantil tenía mucho de eso, eran grupos medios que veían que el costo en la educación superior era muy alto. Estaban apretadas las familias, por eso salieron las familias a protestar. Eso en gran medida se ha ido resolviendo y, por lo tanto, hay menos presión. Desde ese punto de vista, el Gobierno actual enfrenta un movimiento estudiantil que yo creo que está menos motivado para las movilizaciones.
Una tercera dimensión tiene que ver con el hecho de que se ha producido una despolitización de la ciudadanía. A principios de los 90, el 55% de la gente se identificaba con un partido o tendencia política. Hoy es un 20%. Ese distanciamiento hace que la crítica sea más fuerte, pero yo no hablaría de malestar.
-Cuando uno ve los noticieros la gente critica todo. Pareciera que en Chile todos roban, las empresas no cumplen, los servicios no funcionan.
-Hay una crítica indudable, pero es distinto al malestar. Yo no veo que la gente esté enrabiada. Lo que hay es una crítica al sistema porque es poco flexible y poco poroso y por lo mismo reacciona lento ante las demandas. La gente es más impaciente, quiere soluciones más rápido y eso obliga a todos, a las empresas, a los políticos, a las instituciones del Estado a resolver estos problemas. Pero no veo en mi lectura de las encuestas y los informes que realmente estemos en una situación donde la gente diga que es un desastre, váyanse todos a la punta del cerro.
-El malestar es un tema que viene de los 90. Incluso Arturo Fontaine, ex director del CEP, habla del malestar. Ha habido una especie de cambio cultural que ha instalado este término.
-Creo que se confunden las cosas. Lo que ha habido es un gran crecimiento de una clase media, muy fragmentada, con vulnerabilidades muy grandes y que no han sido resueltas. El malestar lo identifico con tener rabia frente al desarrollo que está teniendo el país. No me parece consistente esa mirada con el hecho de que en las encuestas los chilenos dicen que Chile está progresando, no en decadencia, que la situación económica de ellos es mejor que la de sus padres y esperan que la de sus hijos sea mejor, valoran el esfuerzo individual. Hay satisfacción, pero también cierta sensación de que en cualquier momento viene una enfermedad grave y cae ese nivel de bienestar. Eso es propio de un país que ha progresado mucho, pero que tiene vacíos que ir rellenando.
-Es dura la vida en Chile, ¿no?
-Ser adulto en ningún lugar es fácil (risas). Pero el país ha ido corrigiendo sus déficits. Claro, a alguna población le gustaría que se corrigiera con más rapidez, y ahí hay una crítica al mundo político. Cuando hay malestar la gente no tiene una mirada balanceada, ve todo negro y eso no se desprende de las encuestas ni estudios que manejamos.
-Por un lado está la idea planteada por David Gallagher respecto a que hoy la gente se atreve más a reclamar y eso es sano. Pero también a veces se percibe que todo debiera ser gratis, que cualquier problema debería ser resuelto por el Estado ya.
-Claro. Es curioso lo que pasa. Por ejemplo, la gente no tiene expectativas tan altas respecto de que Bachelet vaya a cumplir la gratuidad. Es sumamente escéptica. Una cosa es la reacción popular: “educación gratuita ya”, pero después cuando la gente está con más calma y reflexiona, entrega respuestas sensatas: no sabe si es razonable que haya gratuidad para todos. La gente tiene matices y creo que uno no puede dejarse llevar por una reacción exaltada. La gente que no tiene problemas no se le acerca al político. El político siempre tiende a tener un sesgo respecto de cómo la gente está percibiendo los temas. La televisión y los medios también van a buscar a la persona que está reclamando. Pero cuando uno mira las encuestas que representan al promedio, uno ve que la gente tiene matices y que están en una postura no enrabiada. Lo anterior no se condice con este diagnóstico general de un malestar profundo. Ahora, es un fenómeno mundial, a medida que la gente va progresando y va satisfaciendo sus necesidades básicas hay otros valores que empiezan a hacerle sentido: quiere una serie de valores postmateriales y eso es una realidad a la que el país se tiene que acostumbrar y lidiar de una forma razonable.
El primer mes y la autocrítica
-¿Qué le ha parecido la instalación de Bachelet?
-Sumando y restando, creo que la instalación ha sido razonable. Faltan definiciones más precisas en muchas áreas, pero se ve un gobierno que no se sale del libreto.
-¿Políticamente ha sido eficaz?
-Sí, tiene además una mayoría en el Congreso que le permite ser eficaz, no veo grandes fisuras. Indudablemente que enfrenta una población que ya dejó su enamoramiento atrás. Bachelet está con niveles de popularidad razonables, pero no sorprendentes, por lo tanto tiene que manejarse muy cuidadosamente, equilibrar todos los objetivos. No tiene la carta blanca que podría haberse esperado, dados los niveles de popularidad que en algún momento tuvo.
-Esta permanente referencia al programa, ¿no le parece una especie de dogma que puede ser poco saludable?
-El programa curiosamente se transformó en ese eje que permite ordenar a una coalición que es débil. A pesar de la votación, no cabe duda de que es una coalición débil porque no tiene un proyecto político común, entonces el programa sirve de guía. No tendría por qué haber sucedido así, pero los partidos de la Nueva Mayoría se cuadraron al programa y ése es un activo en política. Como hay grandes diferencias entre ellos y la coalición no tiene un proyecto político demasiado sofisticado dadas su diferencias, el programa cumple ese papel de guía.
-¿Hay cierto infantilismo en el discurso de parte de la izquierda?
-Hay cierta adolescencia. La utopía siempre ha estado en la izquierda. Si uno mira la historia de la izquierda, justamente la crítica más fuerte que se hace desde su propio sector es el abandono de la utopía. Esta pulsión renace cada cierto tiempo y en este caso hay algo de eso, del hombre nuevo, de transformar a la sociedad, de buscar una alternativa al capitalismo, aunque creo que eso es algo que la dura realidad muy pronto contradice.
-Se decía que después de Piñera venía el caos en la derecha, ¿cree que esa profecía se ha cumplido?
-Sí, el golpe político es fuerte. Como los gatos que se tienen que lamer las heridas después de una derrota, algo de eso hay y se está viviendo. Uno supone que la centroderecha se va a rearmar. Pero las dos coaliciones principales están en problemas, porque la centroizquierda también tiene que proyectarse más allá de Bachelet, más allá de este programa y hoy no vemos claramente cómo esa proyección puede ocurrir políticamente. Tampoco se ve esto claro en la centroderecha. Tenemos dos coaliciones que son más débiles de lo que uno podría creer, independientemente del resultado electoral que estuvo muy marcado por la presencia de Bachelet, que es una figura política descollante.
-¿Cómo evalúa este primer mes de Nicolás Eyzaguirre?
-La única crítica que le haría es que le ha faltado acotar, él más bien abre frentes. Ya tiene una tremenda reforma y en vez de ir acotando, abre nuevos frentes que son innecesarios. Por ejemplo, en algún momento, a pesar de que no está en el programa, dijo: “Nosotros también vamos a revisar la situación de los colegios particulares pagados”.
-¿Hace alguna autocrítica de su paso por Educación?
-Siempre he pensado que me confié en exceso de que podríamos reubicar a los estudiantes de la Universidad del Mar con más rapidez de lo que efectivamente ocurrió. No tengo ningún arrepentimiento respecto de haberla cerrado, porque la situación real que enfrentaba es que al año siguiente entraran 4 mil o 5 mil estudiantes a una institución que no tenía las mínimas posibilidades de entregarles una educación de calidad. En algún momento había que cortar, de eso no me arrepiento, pero sí de haber confiado en que íbamos a reubicar con más rapidez a los estudiantes y eso no ocurrió con la agilidad deseada.
«En el corto plazo no disminuye la desigualdad»
-Daron Acemoglu dijo en Capital que no creía que el mejor camino para Chile era crear una sociedad igualitaria. Que había que apostar por otras cosas, por la innovación, por la creatividad. ¿Está de acuerdo con eso?
-Estoy de acuerdo. De hecho la reforma tributaria se vende como la gran herramienta para disminuir la desigualdad y eso no es efectivo. En el corto plazo, no tiene impacto. Los indicadores que habitualmente ocupamos para compararnos con los países de la OECD no se van a ver afectados mayormente por esta política. En ese aspecto es más importante la movilidad social y para lograr eso existan recetas mucho más valiosas que pensar ponernos un objetivo muy específico y que se nos vaya la vida en lograr una sociedad más igualitaria. De hecho cuando uno mira los datos de la OCDE antes de impuesto y transferencia son más o menos parecidos a Chile; lo que pasa es que ellos después de impuesto y transferencia son mucho más igualitarios, particularmente por las transferencias.
-¿Es decir, son más efectivos?
-Por un lado son más efectivos en su gasto, pero también ellos deciden transferir subsidios monetarios con mucha más fuerza que nosotros. Como país no hemos optado por ese camino, hemos optado por mejorar la educación, la salud, la vivienda. Las comparaciones con la OCDE son inadecuadas porque nosotros tenemos una estrategia distinta por así decirlo, desde el punto de vista de cómo nos gastamos la plata. Es un poquito una esquizofrenia usar indicadores que no son muy consistentes con la forma en que estamos haciendo nuestra política social y nuestra estrategia de desarrollo.
-¿Necesitamos más Estado?
-El país necesita un mejor Estado. Necesita más competencia, estándares más altos en educación, en salud. Los desafíos son en la línea de innovar, ver dónde vamos a desarrollar nuestro futuro, cuáles van a ser las industrias que van a arrastrar el carro (sin que eso se traduzca en política industrial) y cómo logramos tener más capital humano. Todo eso podría producir como consecuencia que se mejoren los niveles de igualdad, pero proponerse como objetivo único ser una sociedad igualitaria no es el mejor camino y creo que a eso es a lo que apuntaba Darom. Hay un mal enfoque político al respecto.