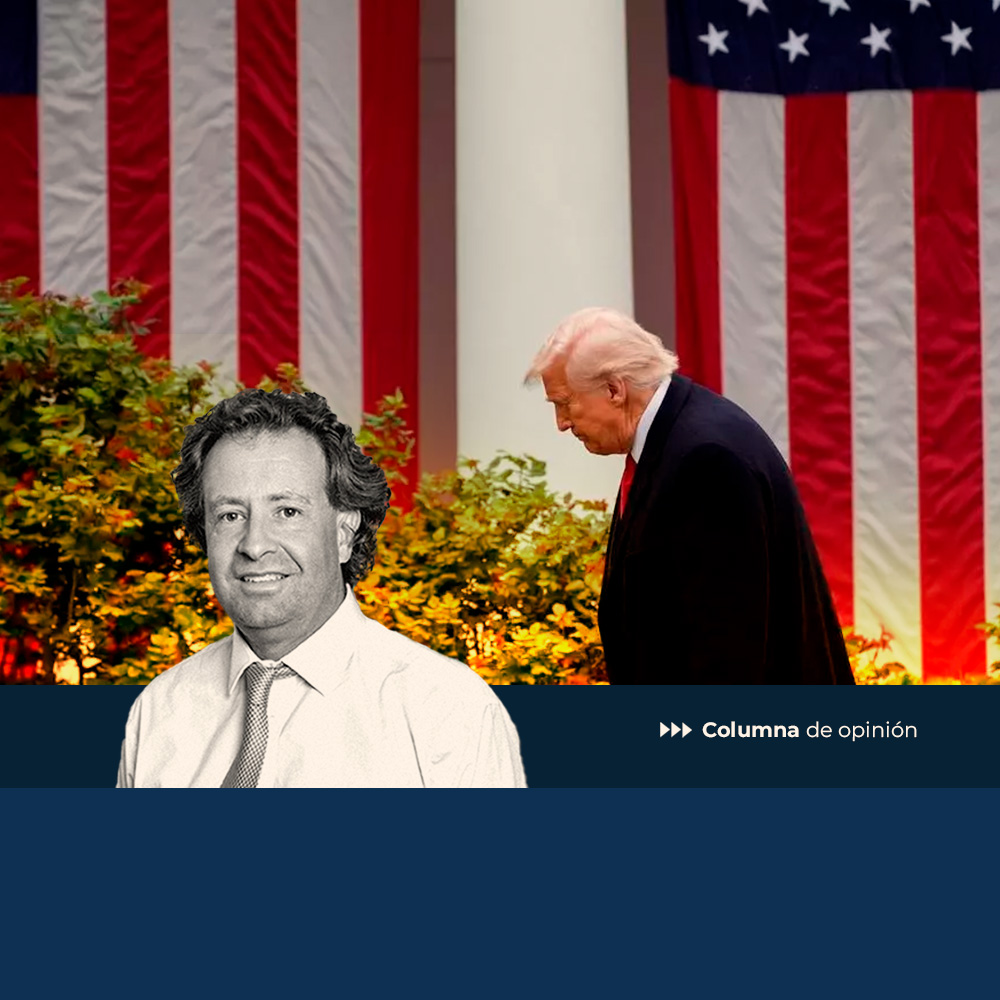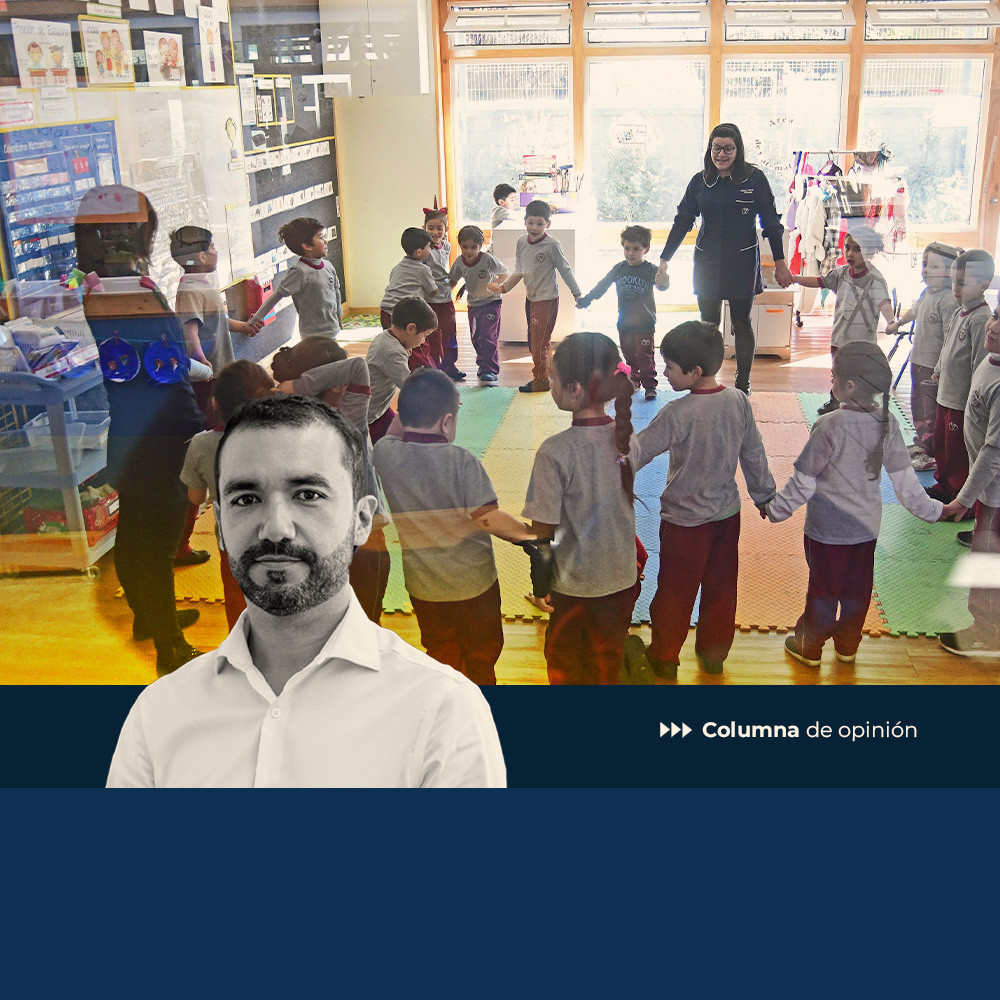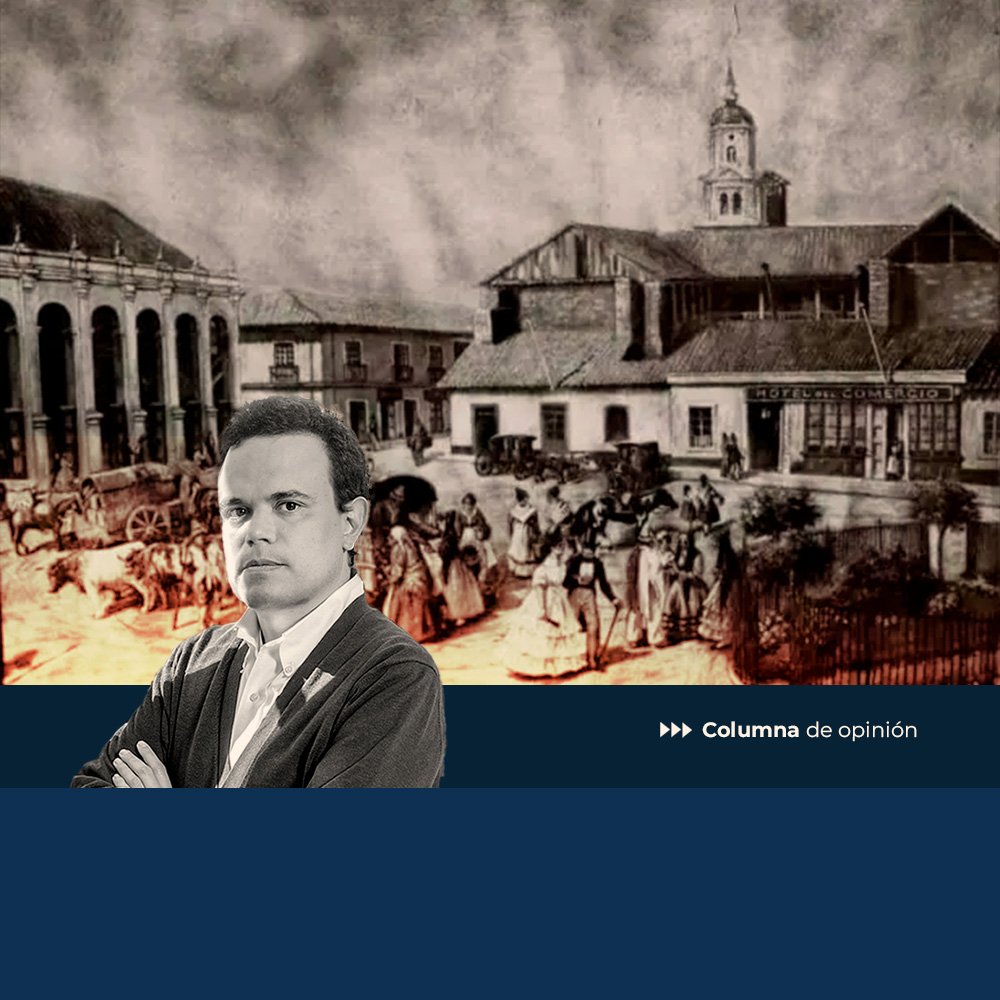El presupuesto 2011 en educación contempla fondos para evaluaciones internacionales de la PSU y del sistema de acreditación de la educación superior. La prueba de admisión a las universidades chilenas se ha aplicado durante siete años, y aún no ha sido objeto de una evaluación independiente. Fueron muchas las promesas que se hicieron en el momento de introducirla, y no hay evidencia de que ellas se hayan cumplido. Desde luego, no ha habido avances en equidad entre establecimientos particulares pagados y municipales. Más bien los antecedentes sugieren que ocurrió un cambio en la dirección contraria, aun después de controlar por cambios en la composición social de los estudiantes que asisten a esos establecimientos. Ello se debe a que entre las últimas PAA y las PSU más recientes las diferencias en desempeño se acentúan para prácticamente todas las variables que son indicadores aproximados de capital cultural.
El presupuesto 2011 en educación contempla fondos para evaluaciones internacionales de la PSU y del sistema de acreditación de la educación superior. La prueba de admisión a las universidades chilenas se ha aplicado durante siete años, y aún no ha sido objeto de una evaluación independiente. Fueron muchas las promesas que se hicieron en el momento de introducirla, y no hay evidencia de que ellas se hayan cumplido. Desde luego, no ha habido avances en equidad entre establecimientos particulares pagados y municipales. Más bien los antecedentes sugieren que ocurrió un cambio en la dirección contraria, aun después de controlar por cambios en la composición social de los estudiantes que asisten a esos establecimientos. Ello se debe a que entre las últimas PAA y las PSU más recientes las diferencias en desempeño se acentúan para prácticamente todas las variables que son indicadores aproximados de capital cultural.
Así, por ejemplo, la brecha entre los estudiantes recién egresados de la educación secundaria cuyas madres completaron la universidad y aquellos cuyas madres sólo completaron la básica fue para el puntaje promedio de la última PSU el equivalente a 0,15 desviaciones estándares superior a la observada en la última PAA. Es decir, como consecuencia del cambio en la prueba se les añadió a los primeros una ventaja adicional, respecto de las que ya tienen, de alrededor de 11 puntos (atendida la ponderación típica que recibe la PSU en las universidades y carreras más selectivas). Es de esperar que la evaluación se haga cargo de estas consideraciones, sobre todo porque si el nuevo instrumento no ha ganado en poder predictivo del desempeño académico en la educación superior, será muy difícil defender el cambio ocurrido.
Era mucho más razonable en ese momento enriquecer, como ha ocurrido en otras latitudes, el número de instrumentos disponibles para seleccionar a los estudiantes, de modo de permitir que las diversas casas de estudio eligieran aquellos que les rindieran mejores frutos. Por ejemplo, es habitual que las universidades reclamen sobre las habilidades de comunicación escrita de sus estudiantes. Pues bien, en Estados Unidos, que ha inspirado nuestras pruebas estandarizadas de admisión a la educación superior, ellas ya existen. Por ello, es de esperar que la evaluación encargada sea suficientemente comprehensiva y no sólo destinada a aspectos específicos de la construcción de las pruebas vigentes.
Perfeccionar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, ahora que ya se ha acumulado suficiente experiencia sobre su funcionamiento, parece apropiado. Muchas de las interrogantes que surgen de esa experiencia han sido analizadas en otros lugares. Una evaluación comprehensiva en estos momentos resulta apropiada. Sobre todo, si consideramos que quizás uno de los capítulos más débiles del muy interesante informe sobre la educación superior en Chile, preparado por la OCDE y el Banco Mundial y divulgado en 2009, haya sido aquel referido a aseguramiento de la calidad. Una evaluación más precisa de dicho sistema no significa desconocer sus logros, que han sido importantes. La Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) primero y luego la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) han llevado adelante una labor que, en muchos aspectos, es destacable.
Sin embargo, parece un momento adecuado para reflexionar sobre el desarrollo del sistema. Hay grados de insatisfacción en los evaluados y en los evaluadores que participan en este proceso que son innecesarios. Por tanto, parece haber amplios espacios para mejorar. Son varias las dimensiones que se pueden abordar. Hay que recordar, por ejemplo, que éste es un sistema que iba a ser voluntario -en general la experiencia internacional es de esta naturaleza-, y terminó siendo obligatorio para las carreras de salud y educación. Por ello, hay aspectos que no fueron en su momento adecuadamente tratados en la legislación. Uno de esos elementos es, por ejemplo, la supervisión de las agencias acreditadoras, responsables de evaluar la calidad de los distintos programas y en cuyo juicio, por tanto, descansa parte de la confianza en el sistema. Hay también otros aspectos que requieren de mayor análisis, como son el respeto por las misiones institucionales, el apego de los pares evaluadores a protocolos comunes o los indicadores sobre los que deben ponerse los énfasis en el proceso de acreditación. Son todos factores sobre los que un estudio internacional podría arrojar luces que mejoraran y consolidaran nuestro sistema de aseguramiento de la calidad.