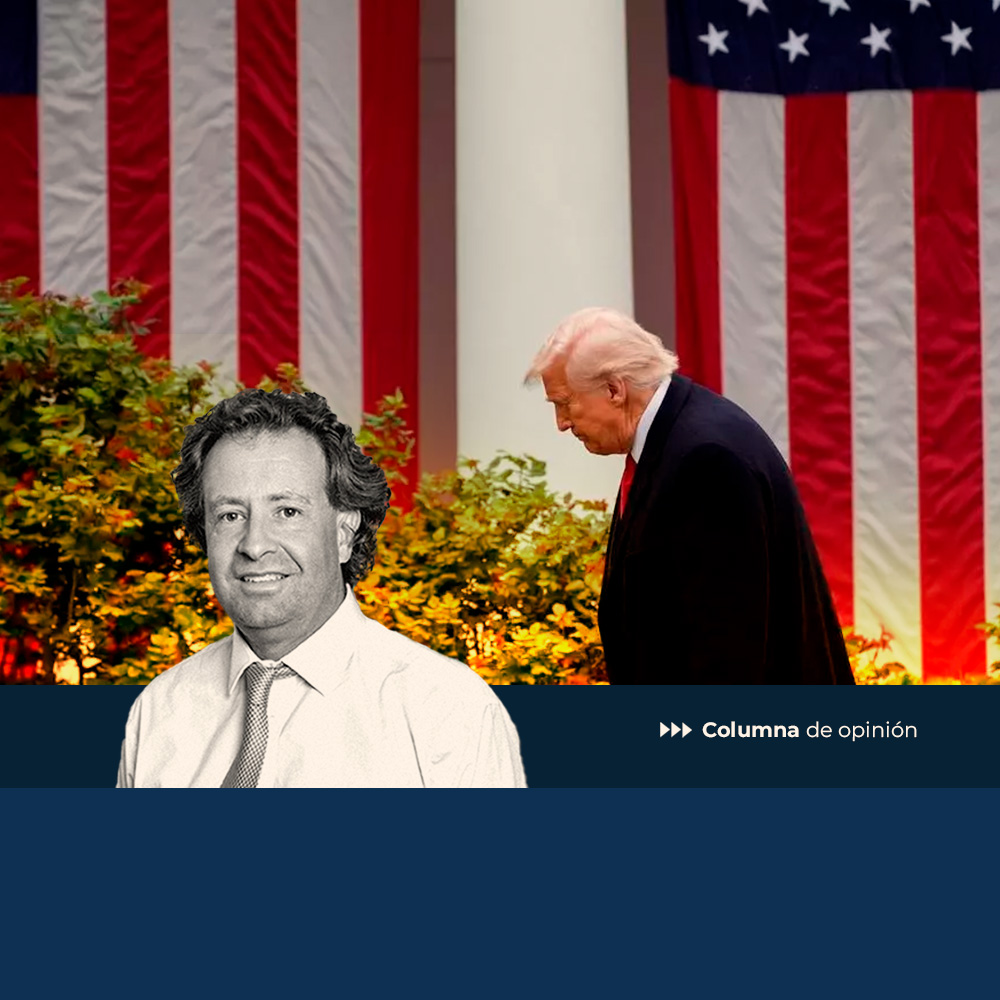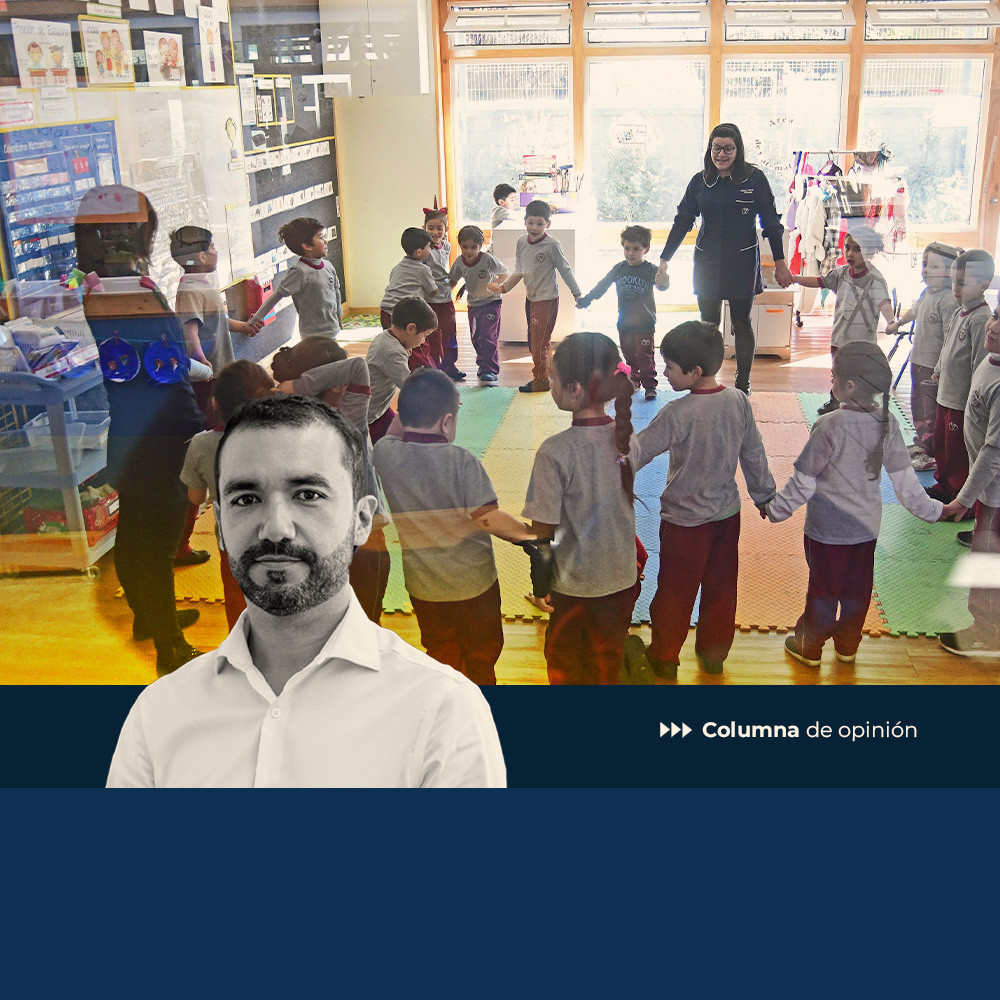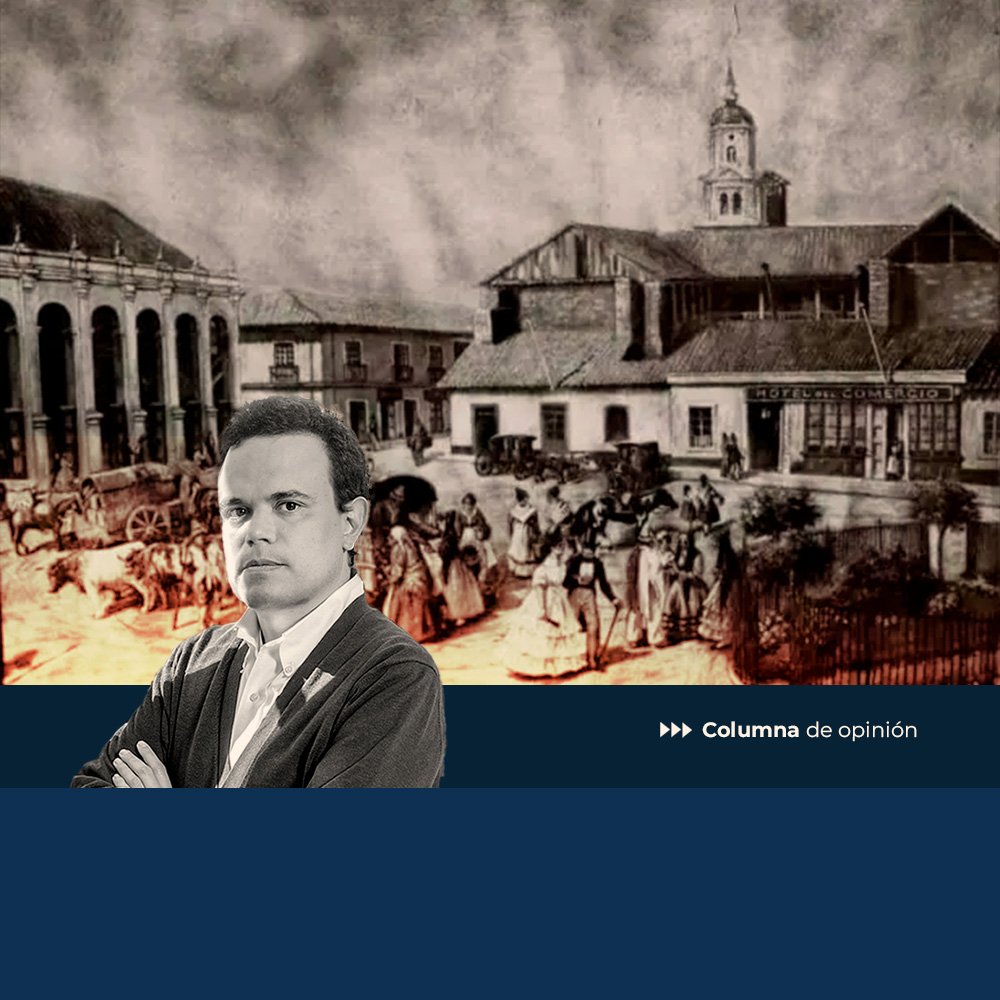La escasa valoración que tiene la ciudadanía de la actividad política siempre lleva a pensar que se gasta mucho en las campañas.
Son tiempos de campaña y, por tanto, de debate sobre el financiamiento de la política. Incomodan la falta de transparencia del financiamiento privado, los montos gastados en las campañas y los orígenes de los aportes. Probablemente, en un mundo ideal los partidos y candidatos deberían financiarse con pequeños aportes de sus adherentes y gastar poco. Sin embargo, el mundo es más complejo y, por ejemplo, en él las empresas donan a la política. En algunos casos, como en Inglaterra y Alemania, están autorizadas para hacerlo y en otros, como Estados Unidos, aunque en teoría no lo están, igual aportan, como está ampliamente documentado, a través de vías indirectas y no por eso ilegales. En el caso particular de Chile se ha creado un canal legal de donaciones de las empresas a la política que tiene sus particularidades, pero también sus méritos.
Por supuesto, siempre se puede intentar cerrar las vías a través de las cuales contribuyen las empresas. Después de todo, las empresas no votan. Claro que también hay otras instituciones que influyen en la vida de la polis. La sociedad civil está llena de organizaciones que persiguen sus propios intereses e intentan influir en la política y que, por cierto, tampoco emiten un sufragio. Es cierto que raras veces realizan aportes monetarios, pero las campañas políticas no sólo se alimentan de dinero. No parece razonable prohibir la influencia de algunas organizaciones y validar la de otras. Si ello ocurre cabe sospechar que el aporte de las primeras se canalizará a través de las segundas.
Que las empresas podrían «comprar» a los políticos y que sólo ellas podrían hacerlo es una visión demasiado simple del funcionamiento de las democracias y que en estudios empíricos realizados en otras latitudes no se sostiene. Con todo, se puede sostener que los recursos de las empresas tuercen los resultados electorales porque rara vez se otorgan de manera balanceada. Pero el dinero es bastante menos decisivo en esos resultados de lo que habitualmente se cree. En la pasada elección municipal la Alianza recibió de las empresas bastante más recursos que la Concertación. Aun así los votos fluyeron mayoritariamente hacia el oficialismo.
Por cierto, el dinero es indispensable para comunicarse con el electorado y, por tanto, se requieren niveles mínimos de gasto para asegurar igualdad política y para estos propósitos se han desarrollado instrumentos como la franja televisiva y los subsidios a partidos y candidatos. Pero la escasa valoración que tiene la ciudadanía de la actividad política siempre lleva a pensar que se gasta mucho en las campañas. Es obvio que al concentrarse en unos pocos meses parece muy elevado, pero ni las estimaciones más elevadas de lo que gastan los candidatos en una campaña, una vez que éstas son anualizadas, igualan al gasto que en publicidad efectúa cada uno de los principales avisadores del país. Por tanto, cuesta creer que los gastos en las campañas políticas sean tan exorbitantes o escandalosos como a menudo se nos quiere hacer creer. Los monopolios avisan muy poco. Se me ocurre que un bajo gasto electoral es sólo un signo de una muy baja competencia política y ello no parece sano para la vida democrática de un país.
Un 30 por ciento de los aportes declarados por partidos políticos y candidatos en la pasada elección municipal, alrededor de 9 millones de dólares, se canalizó a través de la vía reservada contemplada en la ley chilena. En una sociedad que parece demandar cada vez más transparencia las donaciones reservadas parecen un anacronismo. Sin embargo, está algo sobredimensionada. Se la persigue como un fin, olvidándose que es sólo un instrumento y no necesariamente el mejor para resolver los potenciales problemas del financiamiento político. Aspiramos a instituciones que minimicen la posibilidad de corrupción y extorsión y, en lo posible, que no alimenten injustificadamente la desconfianza en la comunidad.
No cabe duda que la transparencia ayuda a combatir la corrupción, pero no la extorsión. Piénsese sólo en un alto funcionario público o privado que dona a un candidato que no es de la preferencia de los «controladores» del organismo público o privado. Las presiones no se harán esperar. La transparencia no cumple aquí su papel. Por otra parte, si una persona dona desinteresadamente a una campaña por simpatías políticas o porque estima que un alcalde o parlamentario ha realizado una buena labor, cuánto nos demoraremos en preguntarnos por qué lo hace o si no hay algo oculto en esta donación. La desconfianza que acompaña estas preguntas se reduce con las donaciones reservadas.
Pero, ¿tienen éstas capacidad de frenar la corrupción? En nuestra legislación se garantiza que los candidatos o partidos no puedan saber a ciencia cierta quién aportó a su campaña. Si el político sólo acepta aportes reservados, podrá escudarse en el desconocimiento respecto de quién lo donó para defenderse de la presión de los donantes. Por supuesto, podría aceptar aportes ilegales pero la transparencia tampoco evita este hecho. Para ello deben fiscalizarse los gastos electorales y cuadrarlos con los ingresos declarados por partidos y candidatos. La posibilidad de fiscalizar los gastos de campaña y establecer esta ecuación actualmente no existe. Es aquí donde se requieren cambios en la legislación sobre financiamiento político. La transparencia es un arreglo institucional inferior al mecanismo de donaciones reservadas.