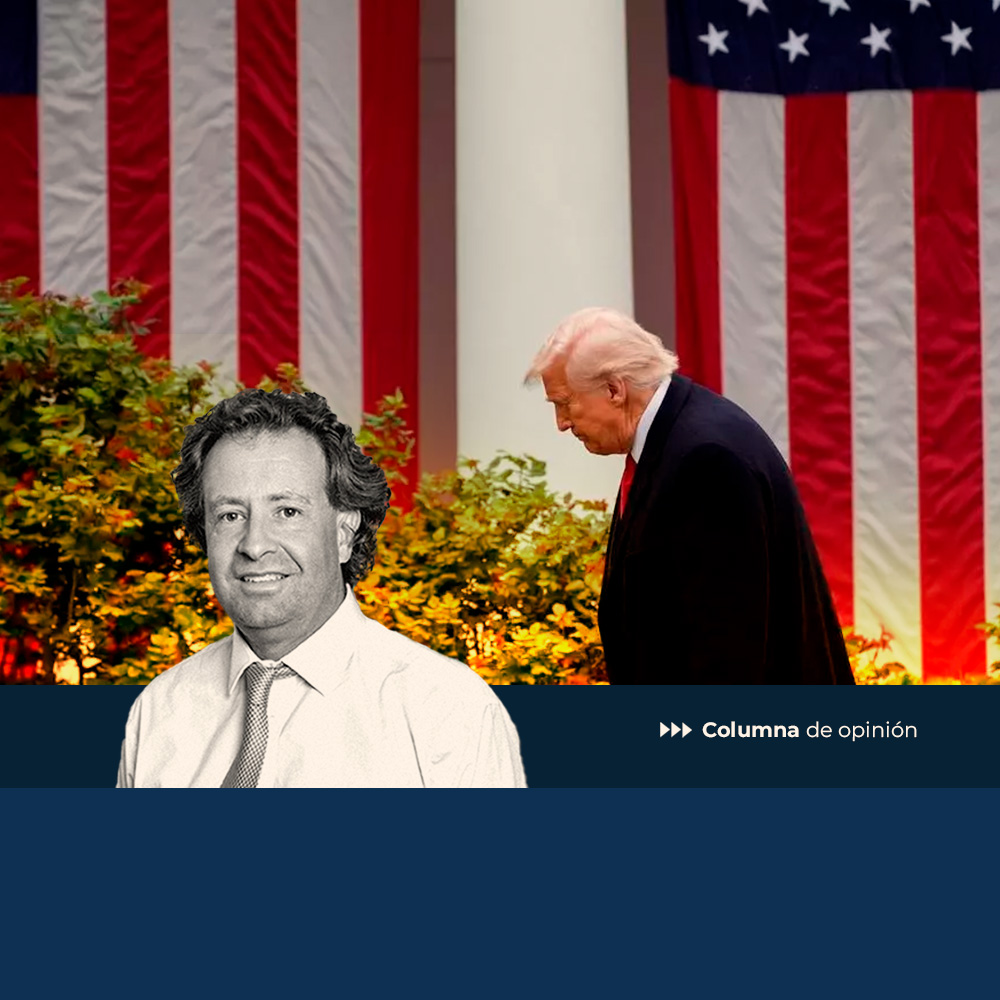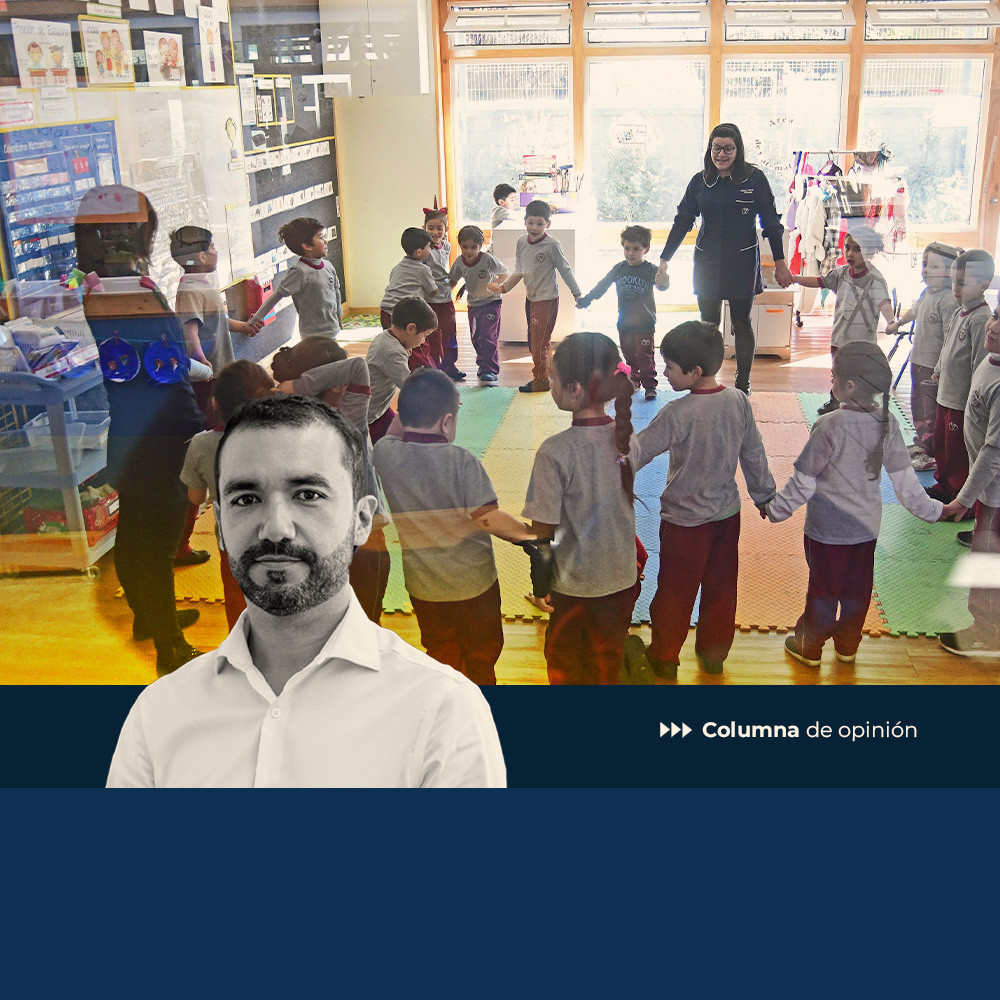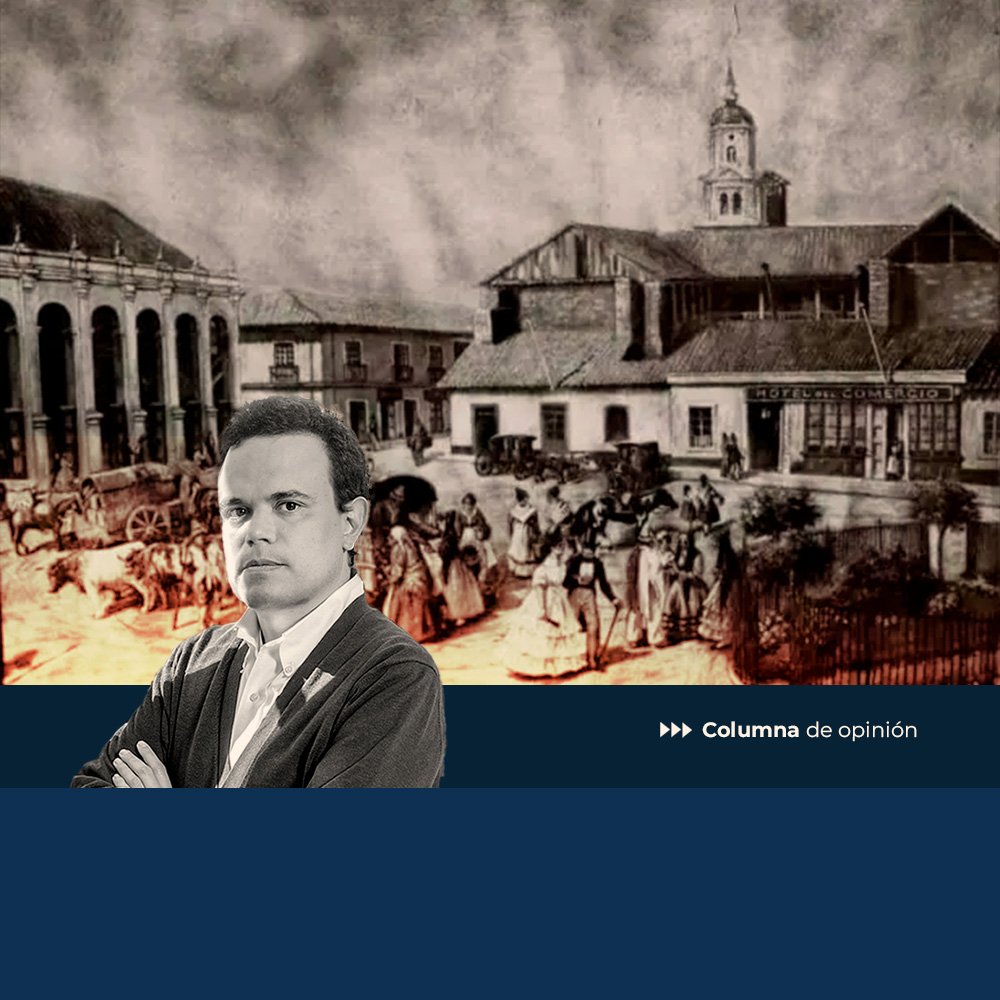En Chile, entre 1996 y 2003, el producto y el empleo crecieron a un 4,1 y 1,1% promedio anual, respectivamente. En el mismo período en Francia -país de rigidez laboral media alta en el mundo industrializado- las variaciones equivalentes fueron de 2,2 y 2,1% anual.
Cuando usted lea esta columna el INE habrá dado a conocer las cifras de desempleo del trimestre mayo-julio. Escribiendo una semana antes de que éstas se den a conocer, el panorama no parece muy alentador. En la “cumbre” de Cerro Castillo que ha reunido al presidente, a su comité político y a los parlamentarios oficialistas la evolución del empleo ha generado muchas inquietudes. No cabe duda que el desempleo le produce costos a la coalición de gobierno que ni siquiera la popularidad del presidente Lagos logra reducir. La Concertación, según varios estudios de opinión pública, no es percibida como dueña de una gran capacidad para resolver la falta de puestos de trabajo. Difícilmente podría ser de otra manera si se tiene en cuenta que la tasa de desempleo se ha mantenido en los últimos cinco años -dependiendo del trimestre y año elegidos- entre 2 y 4,8 puntos porcentuales por encima de un “año normal” como 1997.
La menor de esas diferencias se alcanzó a principios de este año a raíz de un excelente 2003 donde el empleo creció a tasas anualizadas del orden de 3%, ritmo más que suficiente para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo y ofrecerles a los desempleados una oportunidad. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente en los últimos meses, cuando el empleo ha crecido a tasas muy por debajo del 1% aumentando el diferencial en las tasas de desempleo a 3 puntos porcentuales respecto de ese añorado 1997. Si esta nueva realidad ocupacional se perpetúa, la contienda electoral para la Concertación, no sólo este sino sobre todo el próximo año, será más compleja de lo que ahora se perfila.
Aprovechando los buenos precios del cobre y la interesante recuperación de las finanzas públicas la Concertación está reclamando un presupuesto más holgado que tenga como foco la creación de empleos. Pero ahora es donde se pone a prueba la regla del superávit estructural. Para satisfacerlo lo que corresponde es desacumular la deuda contraída en los períodos de vacas flacas y no gastar esos ingresos adicionales en programas de dudosa efectividad. La pérdida de credibilidad que acarrearía una violación de la regla reduciría aun más las probabilidades de reelección de la Concertación.
Por lo demás lo que el Estado puede hacer para crear empleos productivos es bastante poco. No es claro que esos esfuerzos rindan dividendos políticos significativos. La falta de empleos descansa sobre dos pilares centrales. Por una parte, una inversión algo más débil de la observada en los buenos años. Puede ser que esta realidad esté cambiando. En los últimos meses han estado aumentando las importaciones de manera importante. tanto por el aumento de los precios del petróleo como por un fuerte repunte de las importaciones de bienes de capital, entre otros factores. Eso sugiere que una aceleración de la inversión está a la vuelta de la esquina.
Con todo, la falta de empleo tiene su origen más evidente en un mercado laboral excesivamente rígido. En parte porque la evidencia disponible se lee incorrectamente, aún no se alcanza un consenso amplio para reformar nuestro marco laboral. Prueba de ello es que la alta proporción de afiliados con contratos de menos de un año de duración, revelado por el seguro de cesantía, se interpreta como un antecedente contundente de que en Chile no se necesita y que incluso sería contraproducente flexibilizar el mercado del trabajo. Sin embargo, este análisis olvida que los empleadores reaccionan a las situaciones de alta rigidez laboral. Por ejemplo, estableciendo contratos por períodos breves. Por tanto, esa evidencia reafirma lo que diversos estudios confirman: que el mercado laboral chileno es innecesariamente inflexible. No es raro, entonces, que se cree poco empleo y tal vez lo que vivimos el año pasado fue un ajuste, por una sola vez, a un mejor escenario económico.
La evidencia comparada también revela que estamos en un problema. En Chile, entre 1996 y 2003, el producto y el empleo crecieron a un 4,1 y 1,1% promedio anual, respectivamente. En el mismo período en Francia -país de rigidez laboral media alta en el mundo industrializado- las variaciones equivalentes fueron de 2,2 y 2,1% anual. España, que flexibilizó de manera importante su mercado laboral pero que aún conserva áreas de rigidez, logró hacer crecer su producto y empleo en este lapso en 3,5 y 3,3%, respectivamente. Incluso Portugal, al que diversos indicadores sitúan como el país de mayor rigidez laboral en Europa, logró aumentar su empleo en estos años a ritmos superiores a Chile a pesar de que su producto sólo creció a un 2,5% promedio anual. Las comparaciones con el mundo anglosajón son aun más desfavorables para Chile.
Pero no sólo estamos hablando de un problema puntual de desempleo. La tasa de empleo en el grupo de 25 a 54 años (el segmento con más presencia en el mercado laboral) es en Chile 20 puntos porcentuales más baja en Chile que en Estados Unidos, Canadá o la mayoría de los países europeos y 13 puntos más baja que en España e Italia. Por cierto la baja tasa de empleo en Chile se concentra en los quintiles de menores ingresos. El primer quintil en este grupo de 25 a 54 años tiene una tasa de empleo que es casi 40 puntos porcentuales más baja de la que se observa en el quinto quintil. Si la comparación se hace entre el primer decil y el último decil esa diferencia en tasas de empleo llega a casi 50 puntos porcentuales. ¡Y luego nos sorprenden las diferencias de ingreso que existen en el país! La revisión de nuestras instituciones laborales no puede seguir esperando.